
POR MARINO CANIZALES PALTA /
Texto de la presentación del libro ‘Hacía la Independencia. De la Colonia a la República. Derechos, multitudes y revolución’ (Editorial Ibáñez, Bogotá D.C. 2024), de autoría del profesor Ricardo Sánchez Ángel, en el marco de la Cátedra Germán Colmenares, promovida por la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali, el jueves 6 de febrero de 2025.

No hay conquistas sociales irrevocables, las clases vencedoras siempre están al acecho
El último libro del profesor Ricardo Sánchez Ángel, ‘Hacía la Independencia. De la Colonia a la República. Derechos Multitudes y Revolución’, que esta noche nos convoca en este recinto académico de la Universidad del Valle conocido como “Auditorio German Colmenares”, historiador que fue de dicha Universidad y cuya obra dignifica su memoria ante propios y extraños, sugiere al lector que estamos ante una obra de gran ambición teórica y analítica, resultado de su interés calificado como investigador de nuestra historia nacional. Se trata de capítulos centrales relativos a la fundación de la República de Colombia en 1.821 y los procesos históricos que la precedieron y constituyeron. Al respecto, es preciso dejar en claro que no es la República clerical y autoritaria de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, como piensan algunos, que, con sus imaginarios y fantasmas, como una pesadilla, sigue oprimiendo el cerebro de los vivos, recordando la expresión de Marx en ‘El dieciocho brumario de Luis Bonaparte’.
República esta que debe ser vista como un botín y tratada como documento de cultura a la vez que de barbarie, de conformidad con lo expresado por Walter Benjamín en sus ‘Tesis sobre el concepto de historia’, resultado del ejercicio permanente del Estado de excepción por las oligarquías en el poder y sus herederos desde 1.886, y por más de 104 años. Dicho estatuto de poder barrió con la tradición democrática y las esperanzas libertarias y emancipatorias construidas por Simón Bolívar y las multitudes revolucionarias en armas que, en guerra permanente hasta la Batalla de Ayacucho en 1824, conquistaron la independencia definitiva de la corona española. Lo que demuestra con creces aquello de que no hay conquistas sociales irrevocables, pues las clases vencedoras siempre están al acecho, tratando de apoderarse del pasado, de ese pasado que no les interesa por ser subversivo y alentar las esperanzas de los oprimidos y sus luchas en el presente.
Virtudes de una carátula
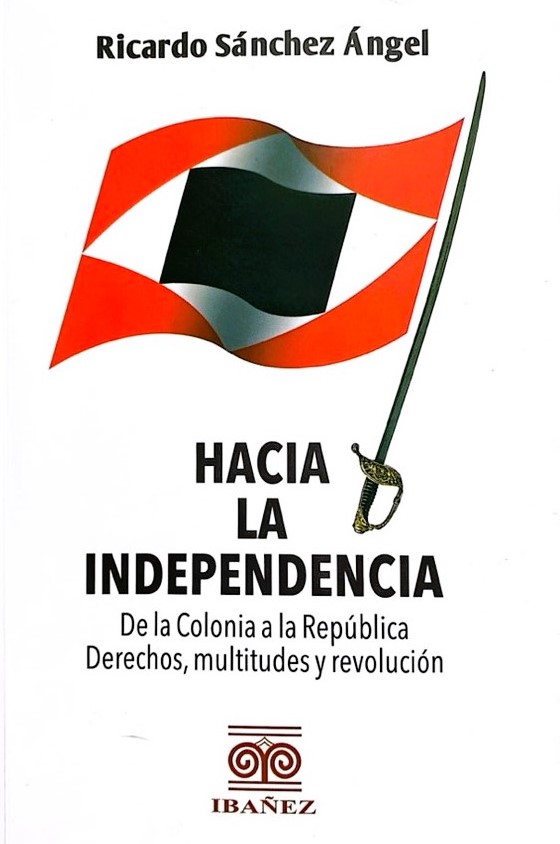
El título del libro que hoy nos ocupa tiene como primer acierto el diseño de su carátula: “…la bandera de la guerra a muerte que acompañó la declaración hecha por Simón Bolívar el 15 de junio de 1813 en Trujillo, durante el desarrollo de la Campaña Admirable”. Un segundo acierto está en el carácter dinámico de dicha bandera: este símbolo ondea, está en movimiento, izado sobre el lomo de un sable (el de Bolívar) con gran fuerza expresiva, el cual nos dice, sin ambigüedades, que esa lucha por la independencia nacional continúa, a pesar de los gobiernos cipayos que han gobernado este país. Las tensiones y conflictos que determinan el carácter de esa lucha, desentrañados e ilustrados, ya con imágenes, ya con estadísticas y precisas referencias bibliográficas, las debe descubrir el lector guiado por la pluma del autor. Ese título, señala, no sugiere, un sujeto colectivo sin el cual es inconcebible ese proceso político y social de la revolución política de independencia: y éste, no es otro que la multitud, unas veces como revuelta, y otras como revolución, con sus diferentes rostros y furias, como en su momento nos lo hizo ver George Rude en su luminoso libro, ‘La Multitud en la Historia’. No otra cosa nos dice el subtítulo de la carátula en mención, “Derechos, multitudes y revoluciones”.
La multitud tiene un carácter histórico, afirma Rude, y las iras que la movilizan definen su personalidad, según sus víctimas (poderes), las ideas en circulación, las personalidades que las jalona al movimiento, o los imaginarios que muchas veces las tornan convulsas. Esas iras colectivas suelen crear derechos, fundar y constituir nuevas realidades sociales e institucionales, todo en un contexto de aguda lucha de clases, cuya intensidad y complejidad determina en términos negativos o positivos, los rasgos singulares de un régimen político o de una forma de Estado.

En relación con lo anterior, el libro de Ricardo Sánchez nos muestra en acción algunos de los rostros de esa multitud en un arco de tiempo comprendido entre la conquista y la revolución política por la independencia nacional. Por ello advierte al lector interesado que su investigación “se ocupa del proceso histórico de larga duración que llevó a las colonias hispanoamericanas a la liberación nacional como revolución política. Con la independencia, advierte al lector, no comienza nuestra historia; ella misma es un capítulo necesario de conocer como proceso descolonizador de España y de fundación de la República, con sus derechos de signo contradictorio: el de la soberanía plurinacional, cinco países confederados y de libertades e instituciones incompletas en su afán democrático, al conservar la esclavitud y las formas señoriales de dominio”.
Un tercer acierto consiste en la misma formulación del título: es éste un título – programa que denota un marco histórico preciso: “De la Colonia a la República”. No estamos aquí ante una historia general y lineal en sentido historicista, tributaria de la idea de progreso, sin un pasado que rescatar de las fauces de los conformistas y satisfechos. Es el proceso histórico hacia la Independencia en un traumático y complejo arco de tiempo, tratado en forma subversiva y desde la perspectiva de la lucha de clases como categoría central del materialismo histórico. La lucha por los nuevos derechos está pensada y vista desde abajo, en clave revolucionaria, jalonada por el principio esperanza como fuerza motriz de los oprimidos en busca de mejores condiciones de existencia y de gobernabilidad, libres del tutelaje y dominio de la monarquía española de Fernando Vll.
La República señorial
Otro de los logros de la investigación histórica objeto de estas notas, es el de presentar al lector una fundamentación del carácter de la “República señorial”, rasgo este que marca y subyace en toda nuestra historia republicana, desde el 20 de julio de 1.810 hasta la Constitución de 1991, a pesar de la Carta de Derechos Fundamentales de esta última, uno de los logros positivos de la Asamblea Constituyente que la hizo posible. Esta mentalidad que tiene su origen en el periodo colonial, está constituida por imaginarios regresivos de contenido señorial, relaciones autoritarias en relación con la propiedad de la tierra, la pervivencia de hábitos de pensamiento y de actitudes clericales, el mantenimiento de la esclavitud hasta la aprobación de Constitución de 1853, a pesar haber sido abolida en 1851, la intolerancia como relación social y el ejercicio de la violencia como forma privada y pública de resolver los conflictos, y lo que es peor, la vigencia de unas maneras y tratos racistas y criminales contra los indígenas y los negros, y de actitudes patriarcales y sexistas contra la mujer. Al respecto, basta mirar el accionar del poder presidencial bajo los dictados de la Constitución de 1.886, dentro del cual la práctica del genocidio fue una constante.
Difícil encontrar — salvo las aproximaciones de Antonio García contenidas en su libro ‘Los Comuneros. 1781-1981’, y en su opúsculo ‘Colombia Esquema de una República Señorial’ una mejor fundamentación histórica y política de ese rasgo de carácter de la República de Colombia. Este notable aporte del libro que hoy presentamos tiene para el lector consecuencias prácticas de carácter político, si se tiene en cuenta que la lucha por la independencia y la soberanía nacional sigue sin terminar, como ya lo afirmé antes.
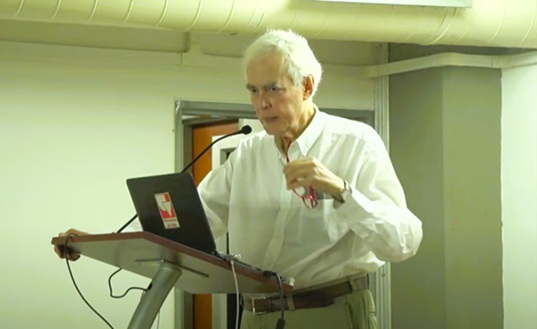
La revolución por los cabildos abiertos
En su libro, el profesor Ricardo Sánchez despliega su mirada con respeto y simpatía analítica hacía los de abajo, los oprimidos : sean éstos trabajadores, campesinos, artesanos, negros, indios, mestizos, mujeres, dirigentes populares, buscando en ellos, en sus ambiciones y demandas sociales y políticas, las huellas de la democracia directa y el ejercicio de la soberanía popular, como también la presencia y formas del principio esperanza, tanto en las movilizaciones y luchas propias de la llamada sociedad preindustrial hispano-colonial, como en las jornadas que dieron lugar a la primera República en 1810, y en la gesta revolucionaria que conquistó la independencia definitiva de España y fundó la República de Colombia en 1821. Prueba de lo anterior es el capítulo cuarto, titulado “La Revolución de los Cabildos”. Ni que decir tiene lo relativo al capítulo quinto, que lleva por título “La primera República”. En ellos encontramos narradas las tensiones políticas y descritos los conflictos entre la clase de los criollos y los terratenientes de la burocracia colonial partidarios de un pacto con la corona española, y quienes desde el mundo popular y plebeyo formularon reclamos y demandas, muchas veces por medio de la movilización armada, por la configuración y vigencia de la participación democrática y el ejercicio de la soberanía popular, en la búsqueda de nuevos ordenamientos y formas de gobierno. Los de abajo siempre reclamando la independencia de España y un gobierno propio, en el contexto de cabildos abiertos, y los de arriba buscando la espada y la capa protectora de la monarquía constitucional de un Fernando VII.
Por eso nos dice el autor: “La Conquista y la colonia quebraron un orden establecido de grandes civilizaciones y pueblos indígenas, que en su colosal derrota perpetuaron formas de resistencias sociocultural de tipo comunitario, al igual que imaginarios y prácticas de distintos sentidos. Experiencia semejante vivieron los esclavizados secuestrados de África y, sin embargo, creadores en el nuevo mundo de comunidades de libertad. Las experiencias de esas resistencias en sus distintas dimensiones de construcción sociocultural y de rebeliones constituyen costumbres en común, herencias transmitidas por múltiples vasos comunicantes y evocación de memorias que lograron recuperarse hasta constituirse en imaginarios. Este estudio privilegia esas luchas, esos intereses y experiencias de los de abajo, recordando sus genealogías en el arco histórico que va de la Conquista y la colonia hacía la independencia. Esto, para poder responder ¿de qué nos liberamos? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Con qué experiencias, legados y programas de acción realizaron su tarea?”.

¿Y cuáles son los antecedentes históricos de tales resistencias? Están descritos y analizados en el capítulo primero con base en una rica bibliografía, tratada desde la perspectiva materialista, de estar construyendo una historia a contrapelo y subversiva “de la historiografía neotradicional y neo revisionista” constituida”. Están “caracterizados el marco de época de un capitalismo en ascenso en el mercado mundial, en una fase de acumulación originaria en dos dimensiones: la atlántica con su política de conquistas, y búsqueda de materias primas, y la esclavista, primero en la américa recién descubierta y luego el asalto a África en busca de mano de obra para sus propósitos coloniales y consolidación de un capitalismo marinero de carácter imperial.
Vemos en este capítulo el discurrir sanguinario del terror contra poblaciones y sociedades encontradas en la américa prehispánica y la imposición de la infamia de la esclavitud. Igualmente la irrupción rebelde de indios y negros contra la dominación colonial y las burocracias y poderes tributarios del imperio español, particularmente, la rebeliones de Tupac Amaru, en Perú, la realizada por la “Cacica la Gaitana” en lo que fue la Nueva Granada, la rebelión cimarrona y palenquera de Benkos Bioho que tuvo lugar entre 1610 y 1619 en la Provincia de Cartagena de Indias, y el gran levantamiento en 1781 de los Comuneros en la Nueva Granada como acto de afirmación radical que incidirá, con sus imaginarios y demandas, en los procesos políticos y sociales de lo que se conoce como la “Patria boba” entre 1810 a 1816.
Singular significación tiene en este libro lo relativo a la revolución por los cabildos abiertos ya indicada antes, institución ésta de origen español, pero transformada en figura central de la sociedad colonial, como entidad de regulación legal del poder colonial nativo en la vida municipal de dicha sociedad en américa. Escenario, según referencias dadas por el autor, de privatización de la vida pública de las colonias españolas, y sistema de “autoadministración municipal”, será el lugar donde se manifieste por primera vez, “en la historia del derecho nacional, una afirmación del pueblo como titular del poder constituyente y de la soberanía popular”, sin dejar de lado la importancia de los cabildos negros e indígenas, escenarios también de confrontaciones y resistencias contra los poderes establecidos.

Quien quiera hacerse una comprensión de los conflictos y tensiones de lo que fueron las “Repúblicas aéreas” en palabras de Bolívar o la “Patria boba”, señalada así por Antonio Nariño, según el autor, y del debate entre un centralismo democrático promovido por Nariño y José María Carbonell, entre otros, y la oligarquía criolla y promonárquica, defensora de un federalismo autonomista y local, en contra vía de principios de soberanía popular y de independencia de la corona española, como también del fracaso de esas Repúblicas Aéreas, encontrará en este libro y los capítulos subsiguientes al capítulo cuarto, un análisis de carácter clasista, que reconoce con todas sus letras en esa sociedad colonial la existencia de la lucha de clases.
El autor encuentra en ese complejo mundo de lucha por el cabildo abierto no sólo la existencia de intereses y voceros de las oligarquías criollas, sino también la presencia de voceros y sectores populares que reclamaban, más allá de la autonomía de la corona española, el reconocimiento y ejercicio de la soberanía popular y la participación directa en las decisiones de tales cabildos, como ha quedado dicho antes. Para explicar tales conflictos y caracterizar la resistencia y movilización armada de los de abajo, promovida por José María Carbonell en Santa Fe de Bogotá, y los hermanos Gutiérrez de Piñeres en Cartagena, con Antonio Nariño como dirigente y pensador revolucionario, Ricardo Sánchez recurre a la categoría política de dualidad de poderes como recurso de método en el análisis, convertido en criterio político para interpretar las tensiones que se presentan en una situación de crisis revolucionaria, como lo fue esa coyuntura política que configuró los orígenes de nuestro ordenamiento constitucional y la idea de República.
La “Patria boba”, es finalmente, el fracaso de un federalismo funcional al localismo y al regionalismo de las élites señoriales opuestas a una concepción democrática de soberanía nacional e independencia de la monarquía constitucional española. Los sectores plebeyos con sus demandas y reclamos fueron su enemigo jurado, lo que convirtió a dicha república en una realidad precaria y carente de base social, pasto propicio para el terror y la brutal represión del “pacificador” Pablo Morillo.

Simón Bolívar y los “Jacobinos negros”: la lucha por la independencia y una república sin esclavos
Lugar aparte en este libro ocupa el análisis de tres revoluciones : la relativa a la revolución española contra la ocupación realizada por los ejércitos de Napoleón Bonaparte, descrita por el autor en sus diferentes fases en el capítulo tres, el cual “debe entenderse como mi lectura de la lectura de Carlos Marx de la Constitución de Cádiz de 1812”, conocida como “la Pepa”, proceso cuyo desenlace histórico tuvo una honda repercusión en el comportamiento político de las clases criollas dentro de lo que se llamó “la Patria boba”, que estaban por la autonomía, pero bajo el sable protector de la monarquía de Fernando VII. Está luego la revolución política que termina con el triunfo militar y político del ejército libertador de indios, negros, mulatos y campesinos, comandado por Simón Bolívar, que hizo posible de manera definitiva la independencia de España de la Nueva Granada y funda la República de Colombia en 1821 con criterio integrador con otras naciones, todo sustentado en un nuevo estatuto constitucional, ese sí, de hondo contenido democrático y liberal. Son dos los capítulos de este libro, el sexto y el séptimo, que recogen los resultados de las indagaciones históricas de ese complejo y dilatado proceso militar y político.
El lector encontrará aquí no solo la caracterización de los personajes y sujetos individuales y colectivos, su desempeño, sus dramas y tensiones en la construcción de ese nuevo ordenamiento constitucional, sino también, la presentación de las ideas y corrientes de pensamiento esgrimidos por tales actores que buscaban un lugar de reconocimiento y consagración institucional. Fue la guerra permanente pensada y vivida como expresión de la política, que solo vino a terminar con el triunfo del ejército libertador en la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824.
Finalmente, nos encontramos con el capítulo dos que lleva por título “Haití. Libertad e independencia” que da cuenta de una tercera revolución: la realizada por los “Jacobinos negros” entre 1791 y 1804, según la bella expresión de C.L.R., que abolió la esclavitud y logró la independencia de Francia, previa derrota del Ejército invasor de Napoleón Bonaparte, fundando La República de Haití. Al respecto, uno esperaría como lector que este apartado tuviese un lugar distinto dentro de la composición del libro, dada su gran importancia, o sea, precediendo el capítulo seis, teniendo en cuenta la relación de contenido entre ambos, y el balance de las dos revoluciones por la independencia nacional y el problema de la abolición de la esclavitud, así los arcos de tiempo entre una y otra sean un poco distantes.
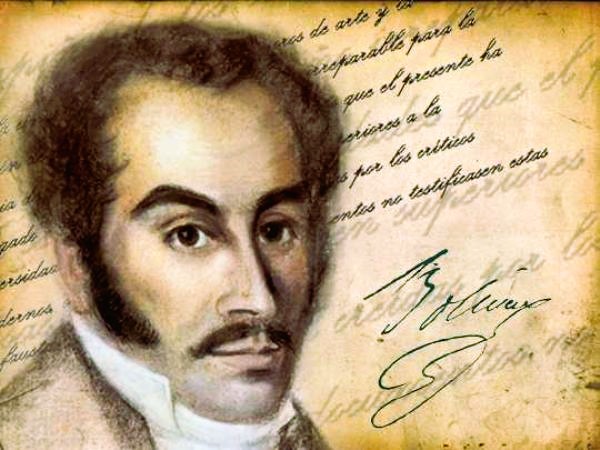
Arcos de tiempo que están marcados y atravesados por dicha tensión, en la cual se dieron triunfos y: avances en materia constitucional, y el logro de la República como forma de Estado en total independencia de dos potencias europeas: España y Francia. Y también tragedias personales y derrotas, tanto en Haití como en la República Colombia. En esta última, la ocurrida en la Convención Constituyente de Cúcuta en 1821, al ser negada la abolición de la esclavitud. Bolívar y los suyos asisten en ese acto fundacional a la formación de una República independiente soberana, pero con trabajo y población esclava. Su abolición como señala el autor solo será posible en 1.851, y tendrá carácter vinculante a partir de la Constitución 1853, configurándose una vez más, el triunfo de los voceros de la “República señorial”.
La República Jacobina y la República de Colombia tienen en este libro una relación umbilical y su telón de fondo es la Revolución francesa, con sus conquistas, ambigüedades y retrocesos. Esta última, en su fase Jacobina, funda el Estado moderno, así los historiadores oficiales convulsionen cuando se toca el asunto. La República Jacobina de Haití funda el Estado moderno de Haití, también producto del terror plebeyo contra el terror del régimen de Napoleón Bonaparte y su ejército invasor de la Isla y las oligarquías criollas. La República de Colombia de 1821 es, igualmente, una conquista de las furias plebeyas contra el terror del pacificador Pablo Morillo. Fue un terror contra otro terror. El de Bolívar y sus ejércitos contra los ejércitos de la corona española. El tratamiento del mencionado conflicto histórico está muy bien logrado en esos dos capítulos, pero el que marca el derrotero analítico, en mi opinión, es el capítulo dos. Por eso lo he considerado, a riesgo de equivocarme, “un capítulo bisagra”, pues creo que nuclea todo el libro, habida cuenta de que no soy historiador.
El lector de este capítulo se beneficia en especial por la relación que establece el autor entre el programa emancipatorio liderado por Simón Bolívar y la dirección Jacobina del Estado de Haití: son pertrechos, armas, bienes navales, soldados negros voluntarios y, ante todo, la fuerza de un ideario antiesclavista e independentista.
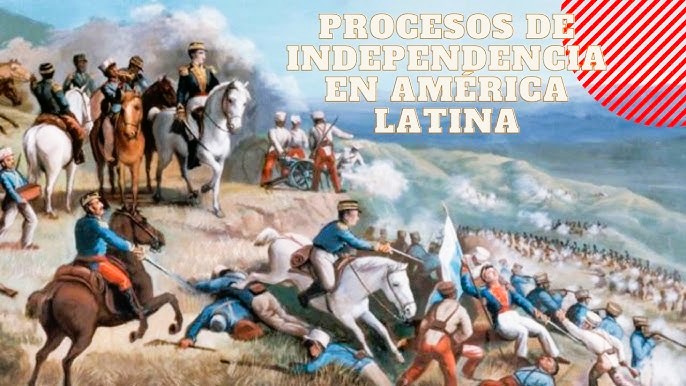
Ese notable y vigoroso hilo rojo, la esperanza convertida en fuerza motriz de una República libre e independiente tanto de la Francia napoleónica como de la España monárquica de Fernando VII, va hasta el discurso de Bolívar al Congreso Constituyente de Bolivia, enviada desde Lima el 25 de mayo 1826, en la cual llama con fuerza a prestar atención a un punto pendiente de resolver: la abolición de la esclavitud como realidad infamante contra los pueblos de América. Al respecto, les dice: “Legisladores, la infracción de todas las leyes es la esclavitud. La ley que la conservara sería la más sacrílega. ¿Qué derecho se alegaría para su conservación? Mírese este delito por todos aspectos, y no me persuado de que haya un solo boliviano tan depravado, que pretenda legitimar la más insigne violación de la dignidad humana. ¡Un hombre poseído por otro! ¡Un hombre propiedad! Trasmitir, prorrogar, eternizar este crimen mezclado de suplicios, es el ultraje más chocante. Fundar un principio de posesión sobre la más feroz delincuencia no podría concebirse sin el trastorno de los elementos del derecho, y sin la perversión más absoluta de las nociones del deber. Nadie puede romper el santo dogma de la igualdad. ¿Habrá esclavitud donde reina la igualdad?” Ya antes, en su discurso ante la instalación del Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819, había abogado por la abolición de la esclavitud, sin olvidar sus actuaciones y decisiones tomadas en relación con tal cuestión antes de la Convención de Cúcuta, lo que suele dejarse de lado.
Sirva la referencia anterior a esa candente cuestión para dar por terminada presentación del libro del profesor Ricardo Sánchez, y pasar a darle la palabra en esta noche de ideas y entusiasmos por el pensamiento crítico, no sin antes reseñar en forma breve su postura ante el infundio largamente tramitado y mantenido de “un Simón Bolívar racista”, construido por sus detractores a raíz de la muerte de José Prudencio Padilla ordenada por aquel. En ese capítulo segundo el autor desmonta tal infundio con base en un documento suscrito por el propio Bolívar: su carta a Pedro Briceño Méndez en 1928 contenida en sus obras completas. Nunca se cansó de lamentar esa muerte, y de haber sido débil ante las maniobras del “blanco indultado”, jefe de la República señorial, quien estuvo detrás de esa fatal decisión. Una vez más, que el lector atento de esta investigación histórica tome nota de los argumentos esgrimidos por el autor al respecto.
