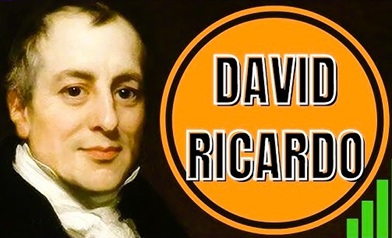
POR ALBERTO MALDONADO COPELLO /
Resumen del capítulo 28 de ‘Historia del pensamiento económico’ de Isaac Rubin.
El subtítulo de El capital es “crítica de la economía política”. La exposición de Marx consiste en una explicación teórica del modo de producción capitalista fundamentada en la crítica de las categorías elaboradas por la economía política clásica, en particular de Smith y de Ricardo. Aunque existe una interpretación que considera que Marx es un economista político más, que comparte una teoría del valor trabajo común con dichos autores, lo cierto es que Marx se diferencia sustancialmente y, aunque reconoce sus méritos, hace una crítica a fondo de sus supuestos y planteamientos.
Desde el capítulo 1 del tomo I de El capital, especialmente en el apartado sobre el fetichismo de la mercancía, Marx expone los límites de la interpretación de la economía clásica con relación al valor. Un punto esencial de esta crítica consiste en identificar que los clásicos adoptaron las representaciones espontáneas que surgen del funcionamiento cotidiano del capitalismo, categorías como los precios, el dinero y el valor, sin hacerse la pregunta de fondo: ¿por qué el trabajo adopta la forma del valor? De este modo, permanecen prisioneros en categorías fetichistas y mistificadas que no permiten una adecuada comprensión de este modo de producción.
En esta nota y en otras subsiguientes presentamos resúmenes de la exposición de la teoría del valor de Ricardo y de otros aspectos de su teoría económica según el texto de Isaac Rubin, ‘Historia del pensamiento económico’.
En su libro sobre la Historia del pensamiento económico [1] Rubin dedica la parte 4 a la obra de David Ricardo y el capítulo 28 a su teoría del valor. El capítulo se divide en tres partes: 1) Valor trabajo; 2) Capital y plusvalor; 3) Precios de producción.
![]()
Valor trabajo
Smith dejó un número de problemas no resueltos y de contradicciones:
-
La teoría de Smith sufre de dualismo desde el propio planteamiento del problema; confunde la medida del valor con las causas de los cambios cuantitativos en el valor.
-
Debido a lo anterior confunde el trabajo gastado en la producción de un producto dado con el trabajo que ese producto comandará (comprará) en el curso del intercambio.
-
La atención de Smith se enfoca a veces en la cantidad objetiva de trabajo gastado y otras veces en la evaluación subjetiva de los esfuerzos y sacrificios involucrados.
-
Smith confunde el trabajo incorporado en una mercancía particular con el trabajo vivo como mercancía, esto es, con la fuerza de trabajo.
-
Smith llega a negar que la ley del valor trabajo opera en una economía capitalista (en la cual, sin embargo, el trabajo conserva su función de medida del valor).
-
Smith considera en unos momentos que el valor es la magnitud primaria que se divide en ingresos separados (salarios, ganancias y rentas) y en otros que el valor resulta de dichos ingresos separados (p. 248).
![]()
Rubin considera que en todos estos temas Ricardo adoptó el punto de vista correcto y eliminó las contradicciones de Smith. Pero solo trabajó hasta un desarrollo exitoso los tres primeros puntos; en los otros tuvo un enfoque adecuado, pero no resolvió de fondo las contradicciones.
Ricardo rechazó cualquier intento de encontrar una medida invariable del valor e insistió en que tal medida no podía ser encontrada (p. 248). Afirma Rubin que Ricardo aplicó al estudio del valor el método del estudio científico de la causalidad, que la escuela clásica intentó establecer (p. 248).
Ricardo se enfocó en el estudio de las causas de los cambios cuantitativos en el valor y buscó las leyes de dichos cambios. Su objetivo último fue determinar las leyes que regulan la distribución de los productos entre las diferentes clases sociales, para lo cual era necesario estudiar primero las leyes que determinan los cambio en el valor de dichos productos (p. 249).
Ricardo criticó a Smith por la confusión entre trabajo gastado y trabajo comandado (comprado). Ricardo, consistentemente, basa su investigación sobre el concepto de trabajo gastado en la producción de una mercancía y ve los cambios en la cantidad de trabajo como la razón más constante e importante de las fluctuaciones cuantitativas en el valor.
Por tanto, Ricardo fundamenta su teoría en el principio monista del valor trabajo (p. 249). Desde el comienzo, como Smith, excluye la utilidad, o el valor de uso, del campo de su investigación y le asigna un rol como condición del valor de cambio de los productos.
![]()
Ricardo habla de dos fuentes del valor de cambio: la escasez de los objetos y la cantidad de trabajo gastada en su producción, lo que ha llevado a algunos académicos a afirmar que también hay un dualismo en su teoría. Para Rubin es un punto de vista equivocado, por cuanto Ricardo solo reconoce a la escasez un papel en la determinación del precio de objetos que no están sujetos a reproducción (una obra de arte, por ejemplo). Ricardo estudia el proceso de producción y las leyes que gobiernan el valor de los productos que son reproducidos, cuyo valor es determinado por la cantidad de trabajo gastado. Ricardo examina una sociedad capitalista con producción en gran escala y en la cual la competencia opera sin restricciones. Una premisa esencial de la ley del valor trabajo es la existencia de libre competencia entre los productores (p. 249).
Las desviaciones entre los precios de mercado y los precios naturales (valores) tienden a ser eliminadas por el flujo de capitales de una rama de producción a otra (p. 250).
En la explicación de la determinación de los cambios cuantitativos del valor Ricardo abordó un conjunto de preguntas:
-
¿Al examinar el trabajo gastado se hace desde la perspectiva de su dimensión objetiva o subjetiva?
-
¿Se incluye en el valor de la mercancía el trabajo directamente gastado en la producción del objeto o se incluye el trabajo gastado anteriormente en la producción de los medios de producción?
-
¿Se considera la cantidad absoluta o relativa de trabajo gastado?
-
¿El valor de la mercancía es determinado por la cantidad de trabajo realmente gastado en su producción o por la cantidad de trabajo que es socialmente necesario? (p. 250).
Sobre la primera pregunta Ricardo adopta rigurosamente el punto de vista objetivo y descarta el asunto de la evaluación subjetiva.

Sobre la segunda pregunta Ricardo considera que el valor de la mercancía incluye el valor de los medios de producción (herramientas, maquinaria, edificios, materias primas, etc.). Estos elementos no crean valor, simplemente transfieren valor. Ricardo tenía claro que la maquinaria no crea valor de cambio y solo transmite su valor al producto, pero que si adicionan grandemente al valor de uso. Ricardo distinguió claramente entre valor de uso y valor y criticó la idea de que la naturaleza crea valor (pp. 250-251).
Sobre la tercera pregunta se ha planteado que a Ricardo no le interesaba el valor absoluto. A Ricardo le interesaban los cambios cuantitativos del valor de los productos; la proporción de cambio puede variar y a Ricardo le interesó entender si se debía a cambios en el valor real (absoluto) de la mercancía A, o de cambios en el valor real de la mercancía B, o de cambios en el valor real de las dos. El cambio en el valor real es el resultado de cambios en la cantidad de trabajo necesario para producirla (p. 251). Por tanto, no se limita al estudio del valor relativo de las mercancías.
Sobre el trabajo formador de valor. Este es un tema al cual Marx le dedicó especial atención y lo caracterizó como trabajo social, abstracto, simple y socialmente necesario. Ricardo estaba principalmente interesado en las causas de los cambios cuantitativos y desde esta perspectiva examinó el trabajo cualificado y el trabajo socialmente necesario (p. 252).
Ricardo reconoce que una hora de trabajo cualificado, por ejemplo, de un relojero, puede crear el doble de valor que una hora de trabajo de un hilandero (por tanto, el valor no se determina por el tiempo real de trabajo gastado). Esta diferencia la explica por el ingenio, la destreza o el tiempo requerido para adquirir una habilidad específica. Para Ricardo esto no invalida la ley del valor. Asume que se fija una escala entre los dos tipos de trabajo (no dice cómo) y que una vez fijada los cambios cuantitativos en el valor dependen de la cantidad de trabajo gastado (p. 252).
Ricardo tiene un concepto de trabajo socialmente necesario no completamente desarrollado, según Rubin. El valor es determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Ricardo, en su teoría de la renta, establece que el valor de la mercancía no es determinado por el trabajo gastado por el productor individual, sino por el trabajo gastado en las condiciones más desfavorables. Rubin considera que esta aproximación es insuficiente.
![]()
Crítica de Ricardo a otras teorías. Ricardo crítica a autores como Say que plantean que la magnitud del valor depende de la utilidad o de la relación entre la oferta y la demanda (pp. 252-253). Para Ricardo es el costo de producción el que regula en definitiva el precio de las mercancías (p. 253).
Lo anterior haría pensar que Ricardo adopta una teoría de los costos de producción, pero Rubin considera que no es así. La teoría vulgar de los costos de producción afirma que un incremento en los salarios generará automáticamente un aumento en el valor del producto. Ricardo manifiesta desde el comienzo su distancia con esta posición (p. 253).
Rubin considera que Ricardo reformó fundamentalmente la dimensión cuantitativa de la teoría del valor: a) descartó la búsqueda de una medida constante del valor; b) mostró que los cambios cuantitativos en el valor de los productos son dependientes causalmente de los cambios en las cantidades de trabajo gastadas en su producción; Ricardo ve el desarrollo de la productividad del trabajo como la causa última de los cambios en el valor de las mercancías; c) buscó la interrelación entre las diferentes ramas productivas y entre las distintas clases sociales; relacionó el abaratamiento de los productos industriales y el encarecimiento de los productos agrícolas como consecuencia de la operación de la misma ley del valor trabajo. Esto a su vez se relaciona con la distribución del ingreso nacional entre las clases (pp. 253-254).
Pero, según Rubin, no abordó Ricardo la dimensiones cualitativas o sociales. Considera que aquí se encuentra el talón de Aquiles de su teoría cuyo horizonte queda atrapado en los límites del capitalismo. Ricardo toma fenómenos que pertenecen a una forma de economía y los adscribe a cualquier tipo de economía. Las formas sociales que las cosas adquieren dentro del contexto de determinadas relaciones de producción son tomadas por Ricardo como propiedades de las cosas en sí mismas. El no duda que cada uno y todos los productos del trabajo tienen valor (p. 254). No se le ocurre que el valor es una forma social específica que el producto del trabajo adquiere solo cuando el trabajo social es organizado en una forma social dada (p. 254).
Capital y plusvalor
La dificultad de Ricardo para captar la naturaleza social del valor como una expresión de las relaciones sociales entre las personas le creó numerosas dificultades, desde la propia teoría del valor, las cuales aumentaron cuando abordó la teoría del capital y del plusvalor. Sin embargo, hizo avances con respecto a Smith. La teoría del valor de Smith fracasó cuando pasó de la pequeña producción mercantil a la producción capitalista. El hecho de que una mercancía como el capital se cambiara por una cantidad mayor de trabajo que la que tenía incorporada aparecía como una violación a la ley del valor. La solución de Smith fue plantear que la ley del valor cesaba de operar con la aparición del capital y de la propiedad de la tierra.
Ricardo, por el contrario, orientó sus esfuerzos a mostrar que la ley del valor trabajo podía operar incluso con la existencia de la ganancia y de la renta. Ricardo planteó que la renta aparecía solamente por la diferencia entre el valor del producto (maíz) en la tierra menos fértil y el valor en la tierra más fértil; consideró que la renta no hace parte del precio de la mercancía y por tanto se enfocó en la relación entre salarios y ganancias. El punto es que el valor del producto debe remunerar no solo el trabajo asalariado sino también debe producir una ganancia; esta situación puede entrar en conflicto con una ley que establece que el valor (la magnitud) del producto es determinado solo por la cantidad de trabajo gastada en su producción.
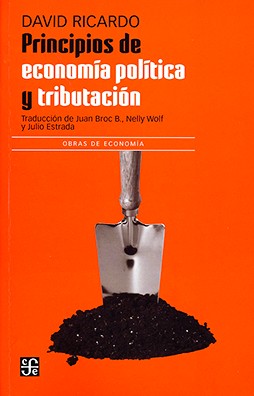
Lo anterior lleva a la necesidad de estudiar las leyes que regulan la relación de intercambio entre el capital y el trabajo vivo (y la fuerza de trabajo), lo cual implicaría examinar las relaciones sociales. Pero Ricardo está lejos de investigar dichas relaciones sociales entre las personas. Para Ricardo el capital y el trabajo se confrontan solo como diferentes elementos materiales del proceso de producción y define, por tanto, el capital solo en términos técnicos materiales: “es la parte de la riqueza de un país que se emplea en la producción y consiste en alimentos, vestidos, herramientas, materias primas, maquinaria, etc., necesarias para que se realice el trabajo” (pp. 256-257).
Desde esta perspectiva el capital es medios de producción o trabajo acumulado de forma tal que incluso el cazador primitivo tiene algún capital. Ricardo no observa la confrontación entre clases sociales sino una contraposición técnica material entre el trabajo acumulado y el trabajo inmediato. La noción de capital de Ricardo le permite plantear que el valor de los medios de producción se transfiere al valor de la mercancía; pero adicionalmente la mercancía tiene un valor añadido de determinado tamaño bajo la forma de ganancia. Dice Rubin que Ricardo no da una respuesta clara al origen de esta ganancia o plusvalor.
![]()
Rubin recuerda que además de la relación de producción entre las personas como poseedoras de mercancías existe una nueva relación más compleja, la relación entre capitalistas y trabajadores asalariados. Pero el método de distinguir y estudiar gradualmente las diferentes formas de relaciones de producción fue ajeno a los economistas clásicos. Smith llegó a la conclusión de que el intercambio de capital por trabajo (en sentido estricto como plantearía Marx es capital por fuerza de trabajo) anula la ley del valor. Ricardo evitó esta dificultad separando los dos tipos de intercambio y dado que no pudo explicar el intercambio de capital por trabajo se limitó a demostrar que las leyes que gobiernan el intercambio de mercancías no son abolidas por el hecho del cambio de capital por trabajo (p. 257).
En su ejemplo del cambio de un venado por dos salmones, con medios de producción que han costado la misma cantidad de trabajo, los dos productos tienen igual cantidad de valor, independientemente de que hayan sido producidos por productores independientes o por productores capitalistas contratando trabajo asalariado. En este segundo caso el producto es dividido entre capitalistas y trabajadores, pero esto no afecta el valor de la mercancía. Esto significa que sin importar el principio que regula la relación entre trabajo asalariado y capital el intercambio de una mercancía por otra toma lugar sobre la base de la ley del valor trabajo: la proporción de cambio se determina por las cantidades relativas de trabajo requerida para su producción. En esta perspectiva ninguna alteración en los salarios puede generar cambios en la cantidad de trabajo requerida para producir las mercancías, lo que cambia es la distribución entre salarios y ganancias. Ricardo afirma que un aumento en los salarios no causa un incremento en el valor de los productos sino una disminución de las ganancias. El valor de los productos solo puede cambiar si cambia la cantidad de trabajo requerida para su producción.
Plantea Rubin que al adoptar esta posición Ricardo aborda correctamente la relación entre valor e ingreso. Smith planteó, incorrectamente, que el valor de una mercancía es la suma de salarios, ganancias y de rentas; por tanto, el tamaño de estos ingresos determina la magnitud de valor de una mercancía. El planteamiento de Ricardo es el opuesto, la magnitud de valor del producto, que es determinada por la cantidad de trabajo gastada en su producción, es la magnitud básica primaria que luego se divide en salario y ganancias. De acuerdo con esto, si la magnitud de valor está determinada previamente a su reparto, un aumento de salarios debe llevar a una disminución de las ganancias. La teoría de Ricardo no es una teoría de los costos de producción.
![]()
La afirmación de que los salarios y las ganancias cambian inversamente es comprensible bajo una condición: la ganancia tiene su fuente en el plusvalor creado por el trabajo de los trabajadores. Por tanto, la idea de plusvalor (vista en su aspecto cuantitativo) se encuentra en la base del sistema de Ricardo y lo aplica con mayor consistencia que Smith, aunque no se refiera explícitamente al plusvalor como deducción del valor creado por los trabajadores, como si lo hace aquel en algunas oportunidades.
La perspectiva empírica. Dice Rubin que Ricardo presupone desde el comienzo la existencia de la ganancia y de una tasa de ganancia, lo cual ofrece un contexto permanente a la exposición que va a desarrollar. Aunque no investiga directamente los orígenes de la ganancia, la dirección general de su pensamiento lo conduce al concepto de plusvalor (p. 260). En su desarrollo conceptual Ricardo muestra que el remanente sobre los salarios, es decir, la ganancia, es deducido del valor del producto elaborado.
Ricardo se enfoca en los aspectos cuantitativos dejando de lado la naturaleza social de la ganancia. Estudia un conjunto de magnitudes y relaciones cuantitativas: el estado de la productividad del trabajo en la agricultura, el valor de los medios de subsistencia de los trabajadores, el tamaño de los salarios y el tamaño de las ganancias. Ricardo hace depender la magnitud de las ganancias exclusivamente en la magnitud de los salarios. Para Rubin esto es demasiado estrecho y unilateral; deja de lado factores como la extensión de la jornada de trabajo, la intensidad del trabajo, el número de trabajadores, por un lado, y el tamaño del capital social sobre el cual se calcula la tasa de ganancia, por el otro. El descuido de esto es un punto débil en su teoría de la ganancia, pero al mismo tiempo es una expresión de su fortaleza: la concentración en la productividad del trabajo que determina los cambios en el valor de los productos y los ingresos de las diferentes clases (p. 260).
![]()
Precios de producción
Ricardo no resolvió el problema del intercambio entre capital y trabajo. La relación entre salarios y ganancias afecta en forma distinta la proporción de cambio entre las mercancías dependiendo de condiciones como la composición orgánica del capital, la duración del capital fijo o el tiempo de circulación del capital. Aparecen por tanto excepciones al planteamiento general de Ricardo de que el cambio en los salarios no afecta el valor relativo de las mercancías (p. 261). Ricardo examina estas excepciones en las secciones IV y V del primer capítulo. El punto de fondo, para Rubin, es cómo reconciliar la ley del valor trabajo con la ley de la igualación de la tasa de ganancia del capital (p. 263).
Para dar respuesta a este problema Marx construyó su teoría de los precios de producción, según la cual en la economía capitalista la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia conduce a que las mercancías no se vendan por su valor sino por sus precios de producción, es decir, costos de producción más la ganancia promedio. La masa total de plusvalor producido en una sociedad se divide entre todos los capitalistas en proporción al tamaño del capital de cada uno; algunas mercancías son vendidas por encima de su valor, otras por debajo. Una rama de producción con una elevada composición orgánica recibe la ganancia promedio que excede el plusvalor total que esta rama ha producido, lo cual se toma de la reserva general de plusvalor.
Según Rubin, Ricardo no solo no pudo resolver el problema, sino que no lo planteó adecuadamente. Partía del hecho de que la tendencia en la sociedad capitalista es hacia la igualación de la tasa de ganancia. Daba por sentado que el capitalista con mayor capital constante debería obtener su tasa de ganancia proporcional por lo cual no se preocupó por entender el origen de la ganancia adicional y eludió el problema básico de explicar cómo se genera la tasa media de ganancia y cómo se produce la transformación de valores en precios de producción. Su atención se concentró en examinar los efectos de un cambio en los salarios en los precios relativos de mercancías producidas con diferentes composiciones orgánicas de capital. Reconoció que había una excepción a la ley del valor, pero se consoló pensando que no se trataba de una modificación cuantitativa de gran importancia, un cambio mucho menor con los cambios derivados en la cantidad de trabajo necesaria para su producción; el crecimiento en la productividad del trabajo continúa siendo el factor principal.
![]()
Pero desde el punto de vista teórico existían las dudas. No había una respuesta clara a la pregunta sobre de dónde provienen las ganancias sobre el capital fijo. En vez de explicar asumió una tasa determinada de ganancia sobre el capital fijo que se sumaba al valor creado por los trabajadores. Se trató de una combinación mecánica de la ley del valor trabajo con la ley de la igualación de las tasas de ganancia. Ricardo no abandonó la primera, pero fue incapaz de hacerla compatible con la segunda. En su correspondencia reconoció que las excepciones introducían una contradicción en su teoría del valor. El valor relativo de la mercancía estaría determinado por dos factores: a) la cantidad relativa de trabajo necesaria para la producción de la mercancía; y b) el tamaño de la ganancia del capital. En este esquema la ganancia sobre el capital funciona como un factor independiente que regula, junto con el trabajo, el valor de las mercancías.
Esta contradicción en la teoría de Ricardo sirvió como punto de partida para desarrollos científicos subsiguientes. Algunos seguidores como James Mill y McCulloch hicieron lo posible para mantener el equilibrio inestable entre dichos dos factores. Malthus, un crítico severo de Ricardo planteó que las diversas excepciones minaban la teoría del valor trabajo. Marx planteó la teoría de los precios de producción para resolver las contradicciones.
[1] Rubin, Isaac, A History of Economic Thought, 1989 (Segunda impression) Pluto Press, New York. La primera edición en inglés se publicó en 1979, con base en la Segunda impresión en ruso en 1929.
