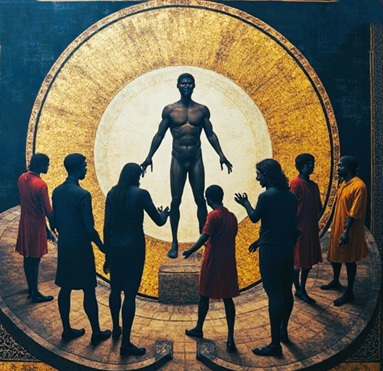
POR ALBERTO MALDONADO COPELLO /
Resumen del capítulo 7 del libro ‘La revolución teórica de Marx’ [1] de Louis Althusser.
Comienza Althusser señalando que entiende “humanismo de clase” en el sentido de Lenin de que la revolución socialista de octubre había dado el poder a los trabajadores, obreros y campesinos pobres, y les aseguraba condiciones de vida. No entiende por humanismo de clase el sentido de las obras de juventud de Marx, de que el proletariado representaba en su enajenación la esencia humana misma, cuya realización debería asegurar la revolución. Denomina a esto una “concepción religiosa del proletariado” (clase universal porque era la perdición del hombre en rebelión contra su propia perdición); dice que esta última concepción ha sido empleada de nuevo por el joven Lukács en Historia y conciencia de clase.
Hay una distinción y conflicto entre dos humanismos: el humanismo socialista y el humanismo liberal burgués o cristiano. Algunos autores conciben al humanismo socialista como la realización de las aspiraciones más nobles del humanismo burgués. Plantea que hay una desigualdad teórica en los términos: el concepto de socialismo es científico, mientras que el de humanismo es ideológico. ¿Por qué afirma que es ideológico? 1) porque señala un conjunto de realidades existentes, pero; 2) no nos da los medios para conocerlas (p. 184).
Afirma que Marx llegó a una teoría científica de la historia para lo cual tuvo que “hacer una crítica radical a la filosofía del hombre que le sirvió de fundamento teórico durante los años de juventud (1840-1845). Para Marx el hombre no era solamente una exclamación que denunciaba la miseria y la servidumbre, “era el principio teórico de su concepción del mundo y de su actitud práctica.” Con base es esta esencia del hombre (fuera esta esencia libertad, razón o comunidad) fundaba una teoría rigurosa de la historia y una práctica política coherente.
Las dos etapas del período humanista de Marx
Primera etapa. Dominada por un humanismo racionalista liberal más cercano a Kant y a Fichte, que a Hegel. Marx combate la censura, las leyes feudales renanas, el despotismo prusiano, basando teóricamente su combate político y la teoría de la historia que le sirve de base, sobre una filosofía del hombre, según la cual la historia solo es comprensible por medio de la esencia del hombre, que es libertad y razón. Es una esencia del hombre, como el peso es la esencia de los cuerpos. El hombre está llamado a la libertad, constituye su ser mismo. Además, el hombre no es libertad sino al ser razón. La libertad humana no es ni el capricho ni el determinismo del interés, sino como lo querían Kant y Fichte, autonomía, obediencia a la ley interior de la razón (p. 185).
En esta perspectiva consideraba que la razón existe en el Estado, el derecho y las leyes; el Estado es el gran organismo donde la libertad jurídica, moral y política debe realizarse y donde el ciudadano no obedece, cuando obedece a las leyes del Estado, más que a las leyes naturales de su propia razón humana. La filosofía política le pide al Estado que sea el Estado de la naturaleza humana; Marx le recuerda al Estado sus deberes. La prensa libe es la expresión de la razón libre de la humanidad. Con base en esto Marx funda su propia práctica: la crítica pública del periodismo, que considera como la acción política por excelencia. Althusser dice que es una filosofía de la ilustración.
Segunda etapa (1842-1845). Dominada por una nueva forma de humanismo: el humanismo comunitario de Feuerbach. Observa que el Estado está sordo a la razón, el Estado prusiano no se reformó. Marx observó la contradicción entre el ideal y la realidad del Estado: una contradicción entre su esencia (razón) y su existencia (no-razón). El humanismo de Feuerbach permite precisamente pensar esta contradicción al mostrar en la no-razón la enajenación de la razón, y en esta enajenación la historia del hombre, es decir, su realización.
![]()
Reitera que en estas etapas Marx profesa siempre una filosofía del hombre. Pasa de la mirada individual de la libertad y la razón a la consideración de que el ser humano es primero que todo un ser comunitario que se realiza práctica y teóricamente dentro de relaciones humanas universales. Aquí también la esencia del hombre funda la historia y la política. La historia es la enajenación y la producción de la razón en la sinrazón, del hombre verdadero en el hombre enajenado en los productos de su trabajo (mercancías, Estado y religión). Esta pérdida del hombre supone una “esencia preexistente definida”; al fin de la historia este hombre tomará en sus manos la esencia enajenada para llegar a ser un hombre total, un hombre verdadero.
Implicaciones de lo anterior sobre la acción política. Esta nueva teoría del hombre da origen a un nuevo tipo de acción política: la reapropiación práctica por el hombre de su esencia. El hombre está dividido entre el ciudadano (el Estado) y el hombre de la sociedad civil: dos abstracciones. En el cielo del Estado, los derechos del ciudadano, el hombre vive imaginariamente la comunidad humana de la que está privado en la tierra de los derechos del hombre. Ahora la revolución no será solo política (reforma liberal racional del Estado) sino humana (comunista) para restituir al hombre su naturaleza enajenada. La revolución práctica será la obra común de la filosofía y del proletariado, ya que el hombre es afirmado teóricamente en la filosofía y en el proletariado es negado prácticamente. La penetración de la filosofía en el proletariado será la rebelión del hombre contra sus condiciones inhumanas. El proletariado negará su propia negación y tomará posición de sí en el comunismo. La revolución es el momento en que la crítica desarmada reconoce sus armas en el proletariado. La alianza revolucionaria del proletariado y de la filosofía se encuentra en este momento todavía centrada en la esencia del hombre.
Ruptura con la teoría basada en la esencia del hombre
Tesis principal: “A partir de 1845, Marx rompe radicalmente con toda teoría que funda la historia y la política en la esencia del hombre” (p. 187). Esta ruptura tiene tres aspectos teóricos indisociables:
- Formación de una teoría de la historia y de la política fundada en conceptos radicalmente nuevos: los conceptos de formación social, fuerzas productivas, relaciones de producción, superestructura, ideologías, determinación en última instancia por la economía, determinación específica de otros niveles, etc.
- Crítica radical de las pretensiones teóricas de todo humanismo filosófico
- Definición del humanismo como ideología (pp. 187-188).
En esta nueva concepción la esencia del hombre criticada es definida como ideología, categoría que pertenece a la nueva teoría de la sociedad y de la historia. Y afirma: “la ruptura con toda antropología y todo humanismo filosófico no es un detalle secundario: forma una unidad con el descubrimiento científico de Marx (p. 188).
Cambio de problemática
Althusser destaca aquí el cambio de problemática. Marx en un solo y mismo acto: a) rechaza la problemática filosófica anterior y adopta una problemática nueva; b) la filosofía anterior idealista (burguesa) descansaba en todos sus aspectos y desarrollos (teoría del conocimiento, concepción de la historia, economía política, moral, estética, etc.) sobre una problemática de la naturaleza humana (o de la esencia del hombre); c) esta problemática fue considerada durante siglos enteros como la evidencia misma y nadie pensaba en ponerla en duda, aun en sus modificaciones internas (p. 188).
La problemática anterior:
Estaba constituida por un sistema coherente de conceptos precisos, estrechamente articulados los unos con los otros e implicaba, cuando Marx la abordó, dos postulados complementarios definidos por él en la sexta tesis sobre Feuerbach: 1) existe una esencia universal del hombre; 2) esta esencia es el atributo de los individuos considerados aisladamente quienes son sus sujetos reales (p.188). Estos dos postulados son complementarios e indisociables: “su existencia y su unidad presuponen toda una concepción empirista-idealista del mundo (p. 188). “para que la esencia del hombre sea atributo universal es necesario, en efecto, que sujetos concretos existan como datos absolutos: ello implica un empirismo del sujeto. Para que estos individuos concretos sean hombres es necesario que lleven en sí toda la esencia humana, si no de hecho, por lo menos de derecho: ello implica un idealismo de la esencia” (p. 188).
Este es un esquema común a diferentes teorías.
![]()
“Puede reconocerse en esta estructura-tipo no solamente el principio de las teorías de la sociedad (de Hobbes a Rousseau), de la economía política (de Petty a Ricardo), de la moral (de Descartes a Kant), sino también el principio mismo de la teoría idealista y materialista (pre-marxista) del conocimiento (de Locke a Feuerbach, pasando por Kant). El contenido de la esencia humana o de los sujetos empíricos puede variar (como se ve de Descartes a Feuerbach); el sujeto puede pasar del empirismo al idealismo (como lo vemos de Locke a Kant), pero los términos en presencia y su relación no varían sino dentro de una estructura tipo-invariable, que constituye esta problemática misma: a un idealismo de la esencia corresponde siempre un empirismo del sujeto (o a un idealismo del sujeto, un empirismo de la esencia” (p. 188-189).
La ruptura radical de Marx con esta problemática
Marx rechaza la esencia del hombre como fundamento teórico, lo cual implica: a) rechazar todo el sistema orgánico de postulados; b) expulsar a las categorías filosóficas de sujeto, empirismo, esencia ideal, etc., de todos los campos en que reinaban; no solo de la economía política, sino también de la historia, de la moral y de la filosofía misma.
La revolución teórica de Marx
Reemplaza los antiguos conceptos por conceptos nuevos: funda una nueva problemática, una manera sistemática de plantear los problemas al mundo, nuevos principios y un nuevo método. Sostiene que los descubrimientos de Marx están contenidos en la “teoría del materialismo histórico” [2], en la cual Marx no solo propone una nueva teoría de la historia de las sociedades, sino también una nueva “filosofía”.
Cuando Marx reemplaza la vieja pareja individuo-esencia humana por nuevos conceptos (fuerzas de producción, relaciones de producción) propone, de hecho, al mismo tiempo, una nueva concepción de la filosofía. Reemplaza los antiguos postulados (empirismo-idealismo de la esencia), que están en la base tanto del idealismo como también del materialismo pre-marxista, por un materialismo dialéctico-histórico de la praxis: es decir, por una teoría de los diferentes niveles específicos de la práctica humana (práctica económica, práctica política, práctica ideológica, práctica científica) en sus articulaciones propias, fundada sobre las articulaciones específicas de la unidad de la sociedad humana.
En una frase, Marx sustituye el concepto ideológico y universal de la práctica feuerbachiana por una concepción concreta de las diferencias específicas que permite situar cada práctica particular en las diferencias específicas de la estructura social (pp. 189-190).
![]()
Sostiene que desde la perspectiva teórica se puede hablar de un “anti-humanismo teórico de Marx” y además se debe ver en esta posición la condición de posibilidad del conocimiento del mundo humano y de su transformación práctica. En otros términos, solo se puede conocer algo acerca del mundo de los hombres a condición de reducir a cenizas el mito filosófico (teórico) del hombre (p.190).
Sobre la relación entre conocimiento y realidad. Dice que Marx no cayó en la ilusión idealista de creer que el conocimiento de un objeto podría reemplazar a ese objeto o disipar su existencia. Por ejemplo, el conocimiento de la naturaleza del dinero (una relación social) no destruye su apariencia, es decir, su forma de existencia, puesto que esta apariencia es su ser mismo, que es tan necesario como el modo de producción. De igual modo, Marx no pensó que una ideología podría ser disipada por su conocimiento, dado que es necesaria y lo que muestra dicho conocimiento es precisamente las condiciones de su posibilidad. Entonces el anti-humanismo de Marx no suprime la existencia histórica del humanismo: antes y después de Marx hay filosofías del hombre, en incluso recientemente autores marxistas desarrollan temas de un humanismo teórico. Aún más, el anti-humanismo teórico de Marx reconoce la necesidad del humanismo como ideología poniéndola en relación con sus condiciones de existencia. El reconocimiento de esta necesidad es requisito para que el marxismo pueda fundamentar una política con relación a las formas ideológicas: de rechazo, de crítica, de empleo, de apoyo, de desarrollo o de renovación.
Crítica a la teoría de la reificación
Afirma que está en boga una teoría de la reificación que se basa en la proyección de la teoría de la enajenación de los textos de juventud de Marx, en particular de los Manuscritos de 1844, sobre la teoría del fetichismo de El capital. En los Manuscritos Marx plantea que el proceso de objetivación del hombre existe bajo la forma en la cual su propia esencia aparece bajo la forma de una esencia extraña, no-humana; pero no la denomina reificación, aunque sea inhumana. La inhumanidad no está representada por el modelo de la cosa. Afirma que “en El capital, la única relación social que se presenta bajo la forma de cosa (ese pedazo de metal) es el dinero” (pp. 190-191) [3].
Pero la concepción del dinero como cosa, no corresponde a la realidad de esta cosa; a lo que se enfrenta el hombre que se encuentra en relación directa con el dinero es a un poder sobre las cosas y los hombres.
![]()
El punto clave es reconocer al humanismo como una ideología
Sostiene que una ideología es un sistema (que posee su lógica y su rigor propios) de representaciones (imágenes, mitos, ideas o conceptos, según los casos), dotados de una existencia y de un papel históricos en el seno de la sociedad dada. Se distingue la ideología de la ciencia en que la función práctico-social es más importante que la función teórica (o de conocimiento) (p.192).
¿Cuál es la naturaleza de esta función social? Para entenderla es necesario basarse en la teoría marxista de la historia, en la cual los sujetos de la historia son las sociedades humanas dadas. Estas sociedades son totalidades cuya unidad está constituida por cierto tipo específico de complejidad en la cual se relacionan básicamente tres instancias: la economía, la política y la ideología. Se observa en toda sociedad que existen una actividad económica de base, una organización política y formas ideológicas. La ideología forma parte orgánicamente de toda totalidad social. Las sociedades humanas secretan la ideología como el elemento y la atmósfera misma indispensable a su respiración. No es posible imaginar una sociedad sin ideologías. No es posible pensar que la religión será disipada por la ciencia.
Una sociedad comunista no puede prescindir de la ideología. Puede haber cambios en las formas ideológicas, pero seguirá existiendo, por cuanto no es una aberración o una excrecencia, sino una estructura esencial en la vida histórica de las sociedades. De otra parte, la ideología no pertenece al mundo de la conciencia, por el contrario, es profundamente inconsciente, aun cuando se presenta bajo una forma reflexiva, como en la filosofía pre-marxista. La ideología es un sistema de representaciones que la mayor parte del tiempo no tienen que ver con la conciencia: son imágenes y conceptos que se imponen como estructuras a las personas, sin pasar por su conciencia. Los seres humanos viven su ideología como un objeto de su mundo, como su mundo mismo: la relación vivida de los seres humanos con el mundo pasa por la ideología, en la ideología toman conciencia de su lugar en este mundo.
En la ideología los seres humanos expresan la manera en que viven su relación con sus condiciones de existencia, lo que supone una relación real y una relación imaginaria; en la ideología la relación real está investida en la relación imaginaria y expresa más una voluntad (conservadora, conformista, reformista o revolucionaria), una esperanza o una nostalgia, que una descripción de la realidad.
![]()
Sobre las ideas de la clase dominante
Afirma que en una sociedad de clases “la ideología dominante es entonces la ideología de la clase dominante. Pero la clase dominante no mantiene con la ideología dominante, que es una ideología, una relación exterior y lúcida de utilidad o de astucia puras.” Cuando la clase ascendente burguesa desarrolla, en el curso del siglo XVIII, una ideología humanista de la igualdad, de la libertad y de la razón, da a su propia reivindicación la forma de universalidad, como si quisiera de esta forma enrolar a los mismos hombres que no liberará sino para explotar. He aquí el mito rousseauniano del origen de la desigualdad: los ricos dirigen a los pobres el discurso más reflexivo que jamás ha sido concebido, para convencerlos de vivir su servidumbre como libertad (p. 194).
La burguesía debe creer en su mito, antes de convencer a los otros. Vive en su ideología esa relación imaginaria con sus condiciones de existencia reales, lo que le permite darse una conciencia jurídica y moral para cumplir y soportar su papel histórico de clase dominante. La burguesía vive su relación con sus condiciones de existencia (el derecho de la economía capitalista liberal) pero investida de una relación imaginaria: todos los hombres son libres, incluso los trabajadores son libres.
Se anticipa a una crítica de Heinrich: “La ideología no se reduce a que la clase dominante fabrica y manipula desde el exterior, mediante técnicas de publicidad moderna, mentiras para engañar a quienes explota; si fuera así, la ideología desaparecería con la desaparición de las clases. La ideología es indispensable en toda sociedad para formar a los hombres, para transformarlos y ponerlos en estado de responder a sus condiciones de existencia (p. 195). Por tanto, incluso en una sociedad sin clases habría ideología.
Regreso al concepto de humanismo socialista
Examina el hecho de que en la Unión Soviética se están retomando los temas del humanismo de la persona. La pareja humano-inhumano es el principio oculto. El humanismo burgués situaba al hombre en el principio de toda teoría, era una esencia luminosa del hombre opuesta a lo inhumano del mundo real; el hombre libertad-razón denunciaba al hombre egoísta y destrozado de la sociedad capitalista. La pareja inhumano-humano presentaba dos formas: 1) la forma liberal-racional de la burguesía del siglo XVIII; y 2) la forma comunitaria o comunista de los intelectuales alemanes de izquierda. Bajo estas dos formas se vivían las relaciones con las formas de existencia como un rechazo, una reivindicación y un programa.
El humanismo socialista actual plantea un rechazo de todas las discriminaciones humanas, raciales, políticas, religiosas, etc. Rechazo de la explotación económica y de la esclavitud política. Rechazo de la guerra, del capitalismo, del imperialismo, pero también rechazo interno, de la dictadura del proletariado, de los crímenes y de las formas aberrantes y criminales del culto a la personalidad. ¿Por qué el acento puesto en la idea del ser humano? En su opinión esto se debe a una inadecuación entre las tareas históricas y sus condiciones, lo que lleva a recurrir a la ideología.
Los problemas que enfrentan los países socialistas son tratados a menudo teóricamente recurriendo a conceptos que pertenecen al período de juventud de Marx, a su filosofía del hombre: los conceptos de enajenación, de escisión, de fetichismo, de hombre total. Aquí Althusser incluye el concepto de fetichismo que no aparece en los Manuscritos de 1844 y en otros textos de juventud. Pero, considera que los problemas reales no requieren de una filosofía del hombre: conciernen a la preparación de nuevas formas de organización de la vida económica, política e ideológica. Entonces ¿por qué tantos marxistas experimentan la necesidad de recurrir al concepto ideológico, premarxista, de enajenación?
Piensa que el recurso a la ideología es un sustituto de la teoría. Plantea que tanto el dogmatismo estaliniano como la herencia de las interpretaciones oportunistas de la Segunda Internacional dificultaron el desarrollo de la teoría marxista que hubiera sido indispensable para proporcionar los conceptos requeridos por los problemas nuevos (p. 199). Reitera que lo más precioso que nos ha dado Marx es la posibilidad de un conocimiento científico.
![]()
Nota complementaria sobre el humanismo real
El humanismo real es una expresión de rechazo de cierto contenido pero que no ofrece el nuevo contenido. El contenido visualizado por el humanismo real no se encuentra en los conceptos de humanismo o de real, sino fuera de estos conceptos. Plantea que el adjetivo real es indicativo: para encontrar el nuevo contenido del humanismo hay que buscarlo en la realidad: en la sociedad, en el Estado, etc. La realidad que debe transformar el antiguo humanismo en humanismo real es la sociedad.
Sobre la sexta tesis sobre Feuerbach. Marx afirma aquí que el hombre no abstracto es el conjunto de las relaciones sociales, pero considera Althusser que esta expresión al pie de la letra no quiere decir nada (p. 202). Sobre esto plantea: 1) hay una inadecuación entre el concepto de hombre y su definición: conjunto de relaciones sociales; 2) hay una relación pero no es legible en la definición, no es una relación de conocimiento; 3) esta inadecuación tiene un sentido práctico: manifiesta, designa una acción por realizar, un desplazamiento por efectuar; 4) para encontrar la realidad, para buscar el hombre real es necesario pasar a la sociedad y ponerse a analizar el conjunto de relaciones sociales; 5) el concepto real es un concepto práctico: nos dice que movimiento es necesario realizar y en qué dirección.
Pero esto resulta en una paradoja: una vez efectuado el desplazamiento y emprendido el análisis científico de este objeto real, se descubre que el conocimiento de los hombres reales, es decir, el conocimiento del conjunto de las relaciones sociales solo es posible prescindiendo de los servicios técnicos del concepto de hombre (en el sentido anterior). El concepto anterior no es científico. Los conceptos por medio de los cuales Marx piensa la realidad, señalada por el humanismo real, no hacen intervenir ni una sola vez, como conceptos teóricos, los conceptos del hombre o del humanismo. Ahora utiliza conceptos nuevos: modo de producción, fuerzas de producción, relaciones de producción, superestructura, ideología, etc. (p. 203).

Aparición de una nueva problemática
Es una transición y una ruptura, que caracteriza como aparición de una nueva problemática. En estos momentos de transición: a) aparecen estos conceptos prácticos que por un lado pertenecen al antiguo universo ideológico que le sirve de referencia teórica (humanismo); b) por el otro, se refieren a un nuevo dominio e indican el desplazamiento que es necesario efectuar. Señala que esto le ocurre a Feuerbach, quien se queda en la línea de frontera: repite sin cesar concreto, concreto, real, real, sin dar el paso.
Señala que también Feuerbach decía que el hombre real es la sociedad pero no dio el paso para su estudio. Marx plantea en La ideología alemana que es necesario ponerse a estudiar seriamente la realidad, lo que significa que la señal ha desempeñado su papel práctico. En esta tarea se vio forzado a forjar los conceptos requeridos y adecuados para pensar dicha realidad y criticar los conceptos anteriores. Se trata de un nuevo terreno en el que nuevos conceptos le proporcionan el conocimiento: señal de que se ha cambiado de lugar, de problemática.
La frontera que separa la ideología de la teoría científica
![]()
Dice que Marx franqueó esta frontera hace cerca de 120 años y que no debemos renunciar al beneficio de esta adquisición, al beneficio de sus posibilidades teóricas. Lo real no es una consigna teórica: lo real es el objeto real, que existe independientemente de su conocimiento, pero que solo puede ser definido por su conocimiento (p. 205). Lo real, bajo esta segunda relación, teórica, forma una unidad con los medios de conocimiento: a) lo real es su estructura conocida, o por conocer; b) es el objeto mismo de la teoría marxista; c) en la cual los hechos de la historia humana pueden ser dominados por la práctica de los hombres, porque están sometidos a su captación conceptual, a su conocimiento.
Crítica al recurso a la moral. El recurso a la moral, profundamente inscrito en la ideología humanista, puede desempeñar el papel de un tratamiento imaginario de los problemas reales. Estos problemas, una vez conocidos, se plantean en términos precisos: son problemas de la organización de las formas de vida económica, de la vida política y de la vida individual. Para plantear y resolver verdadera y realmente estos problemas, es necesario llamarlos por su nombre, por su nombre científico. La consigna del humanismo no tiene un valor teórico, sino un valor de índice práctico: es necesario ir a los problemas concretos mismos, es decir, a su conocimiento, para producir la transformación histórica cuya necesidad pensó Marx.
Notas
[1] Althusser, Louis, La revolución teórica de Marx, Siglo XXI Editores, décimo séptima edición, 1978 (primera edición en español 1967; primera edición en francés, 1965), pp. 182-206.
[2] Althusser utiliza los conceptos de materialismo histórico y de materialismo dialéctico, que Marx nunca usó.
[3] No es muy preciso, no dice cuál relación social. Queda por verificar el fetichismo del capital.
