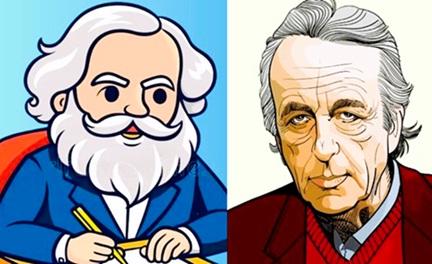
POR ALBERTO MALDONADO COPELLO /
Presentación del conjunto de resúmenes de ‘La revolución teórica de Marx’
Resumen del capítulo 3 del libro ‘La revolución teórica de Marx’ [1] de Louis Althusser.
Una tesis central de Michael Heinrich en su libro ‘La ciencia del valor’ [2] es que Marx realizó una revolución científica, la cual se produjo mediante un proceso de crítica del campo teórico de los economistas clásicos y la adopción de un nuevo campo teórico. Los elementos centrales del campo teórico de los clásicos consistían: a) una concepción: antropológica /esencialista de la sociedad; b) una interpretación de dicha sociedad a partir del comportamiento de los individuos; c) la no consideración del carácter histórico de los modos de producción; y) un enfoque empirista del conocimiento de la realidad basado en la idea de que es posible conocer simplemente mediante la observación como si el conocimiento fuera un reflejo de lo real. Marx produjo sus primeras obras en el marco de este campo teórico pero mediante un largo proceso de desarrollo intelectual criticó estos supuestos y planteó unos nuevos. Rechazó la idea de la existencia de una esencia humana eterna con base en la cual juzgar la realidad, estableció que lo fundamental es comprender las estructuras y dinámicas que condicionan y limitan el comportamiento de los individuos, planteó que el modo de producción capitalista es una sociedad históricamente determinada y estableció que el conocimiento es un proceso de producción que debe seguir una lógica expositiva determinada para reproducir el concreto real como concreto de pensamiento. Este proceso no se dio en un solo momento sino a lo largo de muchos años. Un primer corte principal se produjo con la elaboración de La ideología alemana, pero continuó luego con la Introducción de 1857 a los Grundrisse y en la elaboración de El capital. Además, según Heinrich, hay remanentes del campo teórico anterior en El capital que han conducido a ambivalencias y ambigüedades en la propia exposición de Marx.
![]()
Un antecedente importante en una línea similar a la planteada por Heinrich se encuentra en la obras de Althusser, especialmente en La revolución teórica de Marx de 1965 y en Para Leer El capital de 1967. En dichas obras Althusser hace énfasis en la ruptura teórica de Marx con los jóvenes hegelianos, en particular con Feuerbach, con Hegel, con la economía política y con la filosofía burguesa. Althusser identifica elementos de la problemática teórica con la cual rompe Marx, como la filosofía de la esencia, el individualismo, el ahistoricismo y el empirismo. Hay notorias diferencias en la aproximación de estos dos autores pero también bastantes similitudes, como mostramos en el resumen del texto de Vittorio Morfino [3].
De otra parte, en 2022 el profesor Santiago Castro-Gómez, de la Universidad Javeriana, publicó el libro La rebelión antropológica. El joven Marx y la izquierda hegeliana (1835-1846), Siglo XXI de España Editores. En este texto el profesor Castro-Gómez plantea que todavía en 1845, fecha de elaboración de La ideología alemana, Marx todavía no había roto teóricamente con el antropologismo de Feuerbach. Además, crítica al marxismo y en particular varias tesis de Althusser. En mi opinión la lectura que hace Castro-Gómez de los libros de Althusser es inadecuada e insuficiente, algo sobre lo que haré comentarios posteriormente. Pero para profundizar en el debate es conveniente aproximarse al conocimiento de los planteamientos de Althusser. El propósito de este artículo y otros posteriores es resumir los capítulos del libro La revolución teórica de Marx.
Resumen del capítulo tercero
El propósito principal de este capítulo es explorar la relación entre la dialéctica hegeliana y la dialéctica de Marx, exponiendo los rasgos esenciales de esta última. De hecho, el epígrafe de este capítulo es: “En Hegel estaba cabeza abajo. Es preciso invertirla para descubrir el núcleo racional, encubierto en la envoltura mística.” (Marx, El capital, Epílogo a la segunda edición del tomo I).
Althusser critica la fórmula de la inversión de la dialéctica de Hegel y plantea que en lugar de una inversión o de una extracción, se trata básicamente de una desmitificación. En este capítulo aborda los siguientes temas: análisis de la contradicción general, su papel determinante y sus determinaciones; la noción de sobredeterminación; las diferencias entre la sobredeterminación y la contradicción hegeliana; el vínculo entre la dialéctica hegeliana y su concepción de la sociedad; el vínculo entre la dialéctica marxiana y la sobredeterminación y su concepción de la sociedad; el planteamiento de una inversión que deja intactos los términos y su relación; crítica al economismo y al tecnologismo; los rasgos esenciales de la concepción marxista de la sociedad y de la dialéctica; los avances y límites de la teoría marxiana; una discusión sobre el factor económico, a propósito de la carta de Engels a Bloch en 1890.
![]()
Crítica a la fórmula de la inversión de Hegel
Plantea Althusser que la fórmula del concepto de inversión de la dialéctica de Hegel es equívoca, indicativa y metafórica, una fórmula más propia de Feuerbach que de Marx. La cita de Marx se encuentra en el postfacio a la segunda edición del tomo I de El capital [4]. Parecería que el núcleo racional es la dialéctica misma y que la envoltura mística sería la filosofía de Hegel. Según esta fórmula, se trataría de botar la filosofía especulativa, la escoria, para conservar el núcleo: la dialéctica. En esta perspectiva, se trataría de una extracción y no de una inversión: al extraer la dialéctica se convertiría en el contrario de la dialéctica hegeliana. Ahora la dialéctica se aplica al mundo real y no al mundo sublimado de Hegel, interpretación que se sustenta en la afirmación de Marx de que Hegel fue el primero en exponer las formas generales del movimiento; por tanto, la inversión o extracción dejaría intacta a la dialéctica. Para Althusser no es posible esta inversión, dado que presupone que el misticismo es un elemento exterior al método.
La reinterpretación de Althusser
Althusser observa que Marx además opone la forma mistificada de la dialéctica a la forma racional, lo cual, indicaría que la mistificación se encuentra en la dialéctica misma de Hegel y que, por tanto, no es suficiente con liberarla de su envoltura externa. El proceso teórico de Marx consiste entonces en una desmitificación y no en una inversión o en una extracción. Se trata de una operación que transforma lo que extrae. En esta perspectiva es necesario examinar las estructuras de la dialéctica hegeliana y de la dialéctica marxista, para compararlas: la diferencia radical debe manifestarse en sus determinaciones y estructuras propias. En consecuencia, estructuras de la dialéctica hegeliana como la negación de la negación, la identidad de los contrarios, la superación, la transformación de la cantidad en cualidad, la contradicción, deben tener en Marx una estructura diferente.
Para aproximarse a este análisis comparado de las dialécticas examina el concepto marxista de contradicción. En la sociedad capitalista la contradicción general es la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, encarnadas en la relación entre dos clases antagónicas. Pero una contradicción tan general no puede provocar una situación revolucionaria, un tema examinado por Lenin y que remota Althusser en este capítulo. Para que la contradicción general sea eficaz, sea activa, es necesaria la acumulación de diversas circunstancias y corrientes que puedan fusionarse en una unidad de ruptura. Por tanto, además de la contradicción general, hay contradicciones particulares que surge de las relaciones de producción, de las superestructuras que se derivan de las relaciones de producción, pero que tienen consistencia y eficacia propias, y de la coyuntura internacional. En determinados momentos estas contradicciones se fusionan y se conforma una unidad de ruptura revolucionaria.

El punto central es que la contradicción general es determinante, pero al mismo tiempo determinada por las distintas instancias de la formación social. La contradicción es inseparable de la estructura del cuerpo social, no actúa aisladamente. Se trata, por tanto, de una contradicción general sobredeterminada.
Esta noción de contradicción sobredeterminada es diferente de la contradicción hegeliana, la cual no está jamás, realmente, sobredeterminada. Es una contradicción compleja que se caracteriza como una interiorización acumulativa. Esto consiste en que en cada momento de la evolución de la conciencia vive y experimenta su propia esencia. En la Filosofía de la Historia de Hegel se encuentran también las apariencias de la sobredeterminación. Parece que en Hegel toda sociedad histórica está constituida por una infinidad de determinaciones concretas: leyes políticas, religión, costumbres, usos, estructura económica, educación, artes, filosofía, etc. En Hegel la totalidad se refiere a un principio único interno que es la verdad de dicha sociedad. Se trata de un principio simple de la contradicción que constituye toda la esencia de un período histórico: la totalidad se reduce a un principio interno simple. Hegel considera la vida concreta de un pueblo como la exteriorización-enajenación de un principio espiritual interno y su contradicción tiene por tarea mover mágicamente hacia su fin ideológico los contenidos concretos de ese mundo histórico. El punto fundamental es que la dialéctica de Hegel está inmersa en una concepción del mundo: no es posible echar por la borda la concepción del mundo de Hegel y quedarse sólo con la dialéctica.
En la concepción de Marx la contradicción general entre capital y trabajo no es simple, está siempre especificada por las formas y las circunstancias concretas en las cuales se ejerce: a) por las formas de la superestructura (Estado, ideología, religión, movimientos políticos, etc.); y b) por la situación histórica externa o interna. Esto es algo que se encuentra en Gramsci y en Engels, a propósito del cual menciona su carta a Bloch de 1890, la cual abordará con detalle al final del capítulo.
![]()
La dialéctica y la contradicción tienen un vínculo con la concepción de la sociedad, tanto en Hegel como en Marx. En Hegel, la concepción de la historia está dominada por los momentos de la idea, explica la historia concreta de los pueblos por medio de la dialéctica de la conciencia. Para Marx, la vida material de los seres humanos explica su historia.
Hegel toma las adquisiciones de la teoría política y de la economía política del siglo XVIII con base en las cuales considera que la sociedad está constituida por dos sociedades: a) la sociedad civil o de las necesidades; b) la sociedad política o Estado, junto con la religión, la filosofía y la conciencia; por tanto, toda sociedad está dividida en la vida material y la vida espiritual. Pero, la vida material no es sino la Astucia de la Razón que, bajo la apariencia de su autonomía, es movida por su propio fin.
Algunos intérpretes han planteado una forma de inversión, que le atribuyen a Marx, en la cual se conservan los términos de la relación de Hegel, pero se invierten. De acuerdo con dicha interpretación en Hegel lo político-ideológico es la esencia de lo económico, mientras que en Marx lo económico constituye la esencia de lo político-ideológico; en esta segunda perspectiva, lo ideológico sería un puro fenómeno de lo económico, que sería su verdad. Entonces, el principio simple de Hegel, la conciencia, se sustituye por el principio contrario, la vida material. La economía sería el principio para entender todas las determinaciones de un pueblo histórico. Y la dialéctica de la historia se reduce a la dialéctica generadora de los modos de producción sucesivos. Para Althusser, esta interpretación es economismo, incluso tecnologismo, una desviación teórica contra la cual lucharon Marx y Engels.
![]()
Althusser tiene una interpretación diferente. Afirma que Marx no conservó los términos hegelianos: los sustituyó por otros, o cambió su contenido, y además estableció una relación diferente. Marx pasó de la noción de sociedad civil a la noción de modo de producción y de estructura económica. En La ideología alemana todavía utiliza el término social civil pero no lo vuelve a usar: no aparece en el Manifiesto del Partido Comunista ni tampoco en El capital.
Para Hegel la sociedad civil es el mundo de las necesidades que fundamentaba en los comportamientos económicos; se trataba de las relaciones entre individuos definidos por su voluntad particular y su interés personal, en su conjunto por sus necesidades, lo cual, a juicio de Hegel, constituye su esencia interna. Marx tiene una concepción distinta: critica el supuesto de un ser humano “económico”, con una racionalidad determinada, y su abstracción jurídica y moral. Abandona el concepto de sociedad civil que se fundamenta en dicha noción de hombre económico. Para Marx lo fundamental es la anatomía de esta sociedad y la dialéctica de sus cambios y no la descripción abstracta de sus comportamientos económicos. La realidad económica abstracta que Smith encuentra en las leyes del mercado es, según Marx, el efecto de una realidad más concreta y profunda (el modo de producción de una formación social determinada) [5]. Los comportamientos individuales están relacionados con sus condiciones de existencia, por tanto, los conceptos fundamentales serán ahora las relaciones de producción y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas.
Con respecto al Estado, el segundo término, la concepción de Marx es distinta: no es la realidad de una idea, sino un instrumento de coerción al servicio de los explotadores. Además, Marx descubre un nuevo concepto (ya presentido por otros autores), el concepto de clase social en relación directa con las relaciones de producción.
![]()
Adicionalmente, Marx realiza un cambio en las relaciones entre los elementos de la sociedad. Ahora agrupa los elementos en forma distinta. Por un lado la estructura (base económica: fuerzas de producción y relaciones de producción); por el otro lado la superestructura (el Estado y todas las formas jurídicas, políticas e ideológicas). En algunas interpretaciones se intenta mantener la relación hegeliana: de esencia a fenómeno. Ahora la estructura sería la esencia y la superestructura el fenómeno, pero para Althusser esta no es la posición teórica de Marx. Su nueva concepción consiste en la relación de instancias determinantes en el complejo estructura-superestructura. Esta es una posición de Marx, un nuevo campo teórico que Marx enuncia pero que requiere de mayor elaboración e investigación.
Marx, sostiene Althusser, da los extremos de la cadena. Por un lado, hay que buscar la determinación en última instancia por el modo de producción (económico); por el otro, hay que identificar la autonomía relativa de las superestructuras y su propia eficacia específica. En su nueva concepción Marx rompe con: 1) el principio hegeliano de explicación a través de la conciencia; 2) con el tema hegeliano fenómeno-esencia, verdad de…
Análisis de la carta de Engels a Bloch de 1890

Plantea que en su carta a Bloch Engels menciona estos extremos: “la producción es el factor determinante, pero, “en última instancia” solamente. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta -las formas políticas de la lucha de clases y sus resultados, las Constituciones que, después de ganada una batalla, redacta la clase triunfante; las formas jurídicas, filosóficas, las ideas religiosa y el desarrollo ulterior de éstas hasta convertirlas en un sistema de dogmas- ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan, predominantemente, en muchos casos, su forma…” (p. 92).
La sobredeterminación es la acumulación de determinaciones. Althusser destaca de Engels que: a) la economía determina, pero en última instancia; b) el desarrollo real se abre paso a través del mundo de las formas últimas de la superestructura. Se trata aquí de la contradicción sobredeterminada: es una acumulación de determinaciones eficaces sobre la determinación en última instancia por la economía. Hace énfasis en que la dialéctica económica jamás se encuentra en estado puro, sin las instancias de la superestructura. La determinación pura y simple, no sobredeterminada, es una frase vacua, abstracta y absurda. Pero, afirma, todavía no se ha elaborado la teoría de la eficacia específica de las superestructuras y sus elementos; aparte de Gramsci, nadie ha intentado a fondo este trabajo.
Valoración y crítica de los planteamientos de Engels
Althusser considera que la carta de Engels a Bloch es un documento teórico decisivo en la refutación del esquematismo y del economismo, pero señala que plantea una solución a medias y que recae en parte de su argumentación en el campo teórico anterior. En un primer nivel de análisis, Engels muestra que las superestructuras tienen una eficacia propia, ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas: no son un puro fenómeno de la economía. El problema que surge es: a) establecer en qué consiste la unidad de la eficacia real de las superestructuras; y b) fundamentar el papel de la última instancia en la economía.
La respuesta de Engels consiste en señalar que se trata de un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos los factores, lo cual genera una enorme cantidad de casualidades. Esta casualidades son acontecimientos cuya trabazón interna es remota o difícil de probar y, por tanto, se pueden considerar inexistentes. Pero por medio de este juego de acciones y reacciones y de casualidades se impone como necesidad el movimiento económico. En este esquema, los efectos son hechos accidentales, mientras que el movimiento económico es la necesidad. Los elementos de la superestructura: a) desencadenan el sistema de acción y reacción y fundamentan los azares mediante los cuales la economía determina; b) tienen eficacia, pero la eficacia se dispersa.
A juicio de Althusser no hay una verdadera solución aquí porque no se fundamenta la relación entre los azares y la necesidad. Considera que Engels pasa muy rápido por las formas de la superestructura y las trata desde una perspectiva microscópica. Esta pulverización de las formas de la superestructura no corresponde, en su opinión, a la concepción marxista de la naturaleza de las superestructuras.

Pero hay otro modelo explicativo en Engels, que abandona la perspectiva de las superestructuras y aborda otro objeto: la combinación de las voluntades individuales. En este enfoque: a) relaciona los azares y la necesidad; b) el resultado final de la historia se deriva de los conflictos entre muchas voluntades individuales; c) estas voluntades individuales son efecto de multitud de condiciones de vida; d) las voluntades individuales son fuerzas que se entrecruzan en un infinito de paralelogramos cuya resultante es el acontecimiento histórico; e) lo que actúa aquí es un todo sin conciencia y sin voluntad.
Engels parte del análisis de la eficacia de las superestructuras al juego de voluntades individuales. La resultante es de un grado diferente a cada fuerza y es inconsciente, es una fuerza objetiva, sin sujeto. Esta fuerza triunfante es la determinación por la economía en última instancia: no es exterior a los azares sino que es la esencia interior de los azares.
Althusser considera que es necesario plantearse el origen o causa de las determinaciones de estas voluntades individuales, algo que Engels no precisa; nos remite al infinito, a un gran número de condiciones particulares de existencia, dentro de las cuales se encuentran circunstancias económicas. Engels enuncia determinaciones generales (en particular las económicas) y determinaciones contingentes. Considera que se aproxima a una explicación marxista cuando incluye en el segundo modelo determinaciones generales y concretas, pero que estas determinaciones no corresponden a su objeto. Las premisas de Engels son las voluntades individuales, relaciones humanas bilaterales de rivalidad, conflicto o cooperación. Pero este fundamento no se fundamenta en nada.
Señala Althusser que esta evidencia de los comportamientos individuales y de la voluntad corresponde a los supuestos de la ideología burguesa clásica y de la economía política burguesa (Se encuentran en Hobbes, Locke, Rousseau, Helvecio, Holbach, Smith y Ricardo). En esta perspectiva las voluntades individuales son un punto de partida para una representación de la realidad: un mito destinado a fundamentar eternamente la naturaleza de los objetivos de la burguesía. Se pregunta Althusser por qué razón Engels adoptó esta premisa que Marx había criticado explícitamente.

Para Althusser los principios de la ideología burguesa (el hombre económico y su metamorfosis política y filosófica) no son principios de explicación científica sino la proyección de su propia imagen del mundo, de sus propias aspiraciones, de su programa ideal: un mundo reducible a su esencia, la voluntad consciente de los individuos, sus acciones y sus empresas privadas. Piensa que Engels se planteó un falso problema.
Afirma que Marx barrió con esta ideología. Los conceptos de Marx se establecen al nivel de la estructura y de la superestructura, no es fructífero partir de otro nivel, de un nivel que no es objeto de conocimiento científico, es decir, de la génesis de las voluntades individuales a partir de lo infinito de los paralelogramos. Considera que en Engels hay una vuelta atrás, a pesar de que tiene intuiciones teóricas geniales.
Notas
[1] Althusser, Louis, La revolución teórica de Marx, Siglo XXI Editores, décimo séptima edición, 1978 (primera edición en español 1967; primera edición en francés, 1965), pp. 71 a 106.
[2] Michael Heinrich, La scienza del valore. La critica marxiana dell ´economia política tra rivoluzione scientifica e tradizione classica. A cura de Riccardo Bellofiore e Stefano Breda, Traduzione di Stefano Breda, PGRECO Edizioni, 2023.
[3] https://cronicon.net/wp/la-relacion-teorica-entre-louis-althusser-y-michael-heinrich-una-nota-de-vittorio-morfino/
[4] En la edición del Fondo de Cultura Económica, séptima reimpresión de 1975 (primera edición en español 1946), página XXIV.
[5] Marx crítica la concepción de una esencia humana presente en cada individuo, al tiempo que la explicación de la sociedad a partir del comportamiento individual.
