
POR JUAN DIEGO GARCÍA /
Tras la Primera Guerra Mundial -que no fue otra cosa que una pugna entre potencias coloniales por repartirse el mundo-, se creó la Sociedad de las Naciones como instancia para resolver los conflictos entre las potencias de entonces. Se suponía que en adelante la competencia por repartirse el planeta entre las potencias coloniales se gestionaría pacíficamente. Pero tal objetivo chocó con enormes dificultades porque el sistema capitalista, por su propia naturaleza, mostró que la pugna tradicional por repartirse el mundo no solo no había sido superada sino que aparecía nuevamente y de manera mucho más profunda. La Sociedad de las Naciones fracasó en su empeño de resolver pacíficamente esas contradicciones entre las potencias coloniales (las tradicionales y las nuevas) y la Segunda Guerra Mundial resultó inevitable.
![]()
Tras este nuevo conflicto bélico se crea la actual Organización de Naciones Unidas (ONU), que al igual que su antecesora la Sociedad de las Naciones, se supone destinada a gestionar los conflictos entre los países de manera pacífica; esta vez, además de las potencias (las viejas y las nuevas) se incluyó a muchos países de la periferia aunque aún persistían muchas formas de colonialismo, algo que limitó mucho su carácter democrático pues las grandes potencias se reservaron privilegios (como el poder de veto) que de hecho les asegura el control de la nueva institución. La ONU hasta ahora ha conseguido que la competencia mundial por las zonas de influencia no desemboque en una guerra directa entre las grandes potencias pero ha fracasado rotundamente en el objetivo de evitar que éstas resuelvan sus diferencias fomentando guerras y conflictos de todo tipo en la periferia del planeta. No ha habido entonces un enfrentamiento directo entre las potencias pero si conflictos locales fomentados y aprovechados por éstas con el fin de asegurarse el predominio sobre los mercados, el suministro de materias primas, el control de las comunicaciones y el transporte, etc.
No ha habido hasta ahora una tercera guerra mundial pero si cientos de conflictos con millones de muertos y desplazados y hasta nuevas formas de colonialismo. Uno de los ejemplos más horrendos de este nuevo colonialismo es la invasión de los occidentales a Palestina y la creación allí de un Estado artificial, Israel, cuya inspiración sionista (al parecer compartida por la mayoría de sus habitantes) coincide en tantos aspectos con las mismas prácticas del nazismo.
El papel de la ONU en este proyecto, inspirado -se argumenta- en motivos humanistas, ha devenido casi desde el principio en un nuevo proyecto colonial de características iguales o peores que las del colonialismo clásico. Como una suerte de «parlamento mundial», la ONU termina siendo controlada por los intereses del capital, más allá y tantas veces en contra de la voluntad mayoritaria de sus electores (en este caso, las naciones del planeta). Todo indica que allí precisamente reside la causa fundamental de su fracaso. La ONU está muy lejos de ser una entidad democrática; no expresa la voluntad mayoritaria de la población mundial.

La ONU no solo ha sido incapaz de evitar ese traslado del conflicto entre las potencias a los países de la periferia sino que el desarrollo de los actuales acontecimientos ponen de manifiesto su enorme debilidad, su enorme incapacidad, no solo en constituirse en activo gestor de la paz mundial, sino en sobreponerse a tantas formas e instituciones que sí tienen una función reguladora de los acontecimientos mundiales, siempre en favor de los centros principales del capital. Mientras se empequeñece la ONU se imponen los intereses de las potencias del neocolonialismo. La organización aparece entonces impotente a la hora de hacer frente a sus funciones, algunas de las cuales aunque formalmente le corresponden, están de hecho en manos de las grandes potencias que controlan y deciden sobre temas claves en su beneficio; unas, formalmente ligadas a la ONU, otras que operan con plena hegemonía y en tantas ocasiones en contra de las misma ONU, y por supuesto en contra de los intereses de la población mundial. Como ejemplo, instituciones como la OTAN y otras alianzas militares regionales similares, que funcionan por fuera y casi siempre en contra de las decisiones de la ONU.
Además de su enorme incapacidad para ser decisiva en asuntos claves para la paz mundial, la ONU arrastra -desde su misma fundación- grandes limitaciones en su estructura y funcionamiento, unas limitaciones que le aseguran a las grandes potencias el ejercicio real del poder. Así, aunque en su Asamblea General están hoy representados prácticamente todos los países del planeta en la práctica el poder efectivo lo tienen los países metropolitanos que controlan las instancias superiores. Son una minoría pero tienen poder de veto para anular cualquier decisión tomada en su seno de forma amplia y democrática. Por ejemplo, durante décadas la Asamblea General ha condenado sin paliativos y por abrumadora mayoría la agresión económica de Estados Unidos contra Cuba sin que ello obligue a Washington a cambiar su política. En éste y en tantos otros asuntos la aún mayor potencia mundial (aunque todavía no se sabe por cuánto tiempo) desconoce las decisiones democráticas de la ONU que no le convienen, mientras la institución es impotente para obligar a su cumplimiento. No será entonces la ONU quien consiga imponer la paz, sino una nueva correlación mundial de fuerzas que controle a los promotores de las guerras y las agresiones, ya sea mediante una ONU radicalmente reformada u otra nueva, que esté en condiciones de imponer la paz mundial.
![]()
El fracaso de la Sociedad de las Naciones ¿se va a repetir con la ONU y se está a las puertas de una nueva conflagración mundial? Tal parece que solo una nueva correlación mundial de fuerzas podría materializar un acuerdo de pacífica convivencia entre la potencias tradicionales (Estados Unidos, Europa y sus aliados menores) y las potencias emergentes (China y Rusia, especialmente), no solo para evitar que se desemboque en una Tercera Guerra Mundial sino para crear las condiciones necesarias para generar una institución nueva con unas estructuras realmente funcionales y sobre todo democráticas, que anule el llamado «poder de veto» de las grandes potencias y que tenga real control de los mecanismos económicos y políticos que garanticen esa convivencia en paz para todos los países. Por ejemplo, que los actuales FMI, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros similares no funcionen como las oficinas administrativas de los intereses del gran capital mundial; que la justicia pueda hacerse realidad mediante mecanismos efectivos para condenar y castigar los delitos, no solo y en exclusiva de los pequeños dictadores de la periferia (como sucede actualmente) y termine con la impunidad más absoluta de los responsables de guerras de exterminio, todos ellos los dirigentes de las grandes potencias del capitalismo.
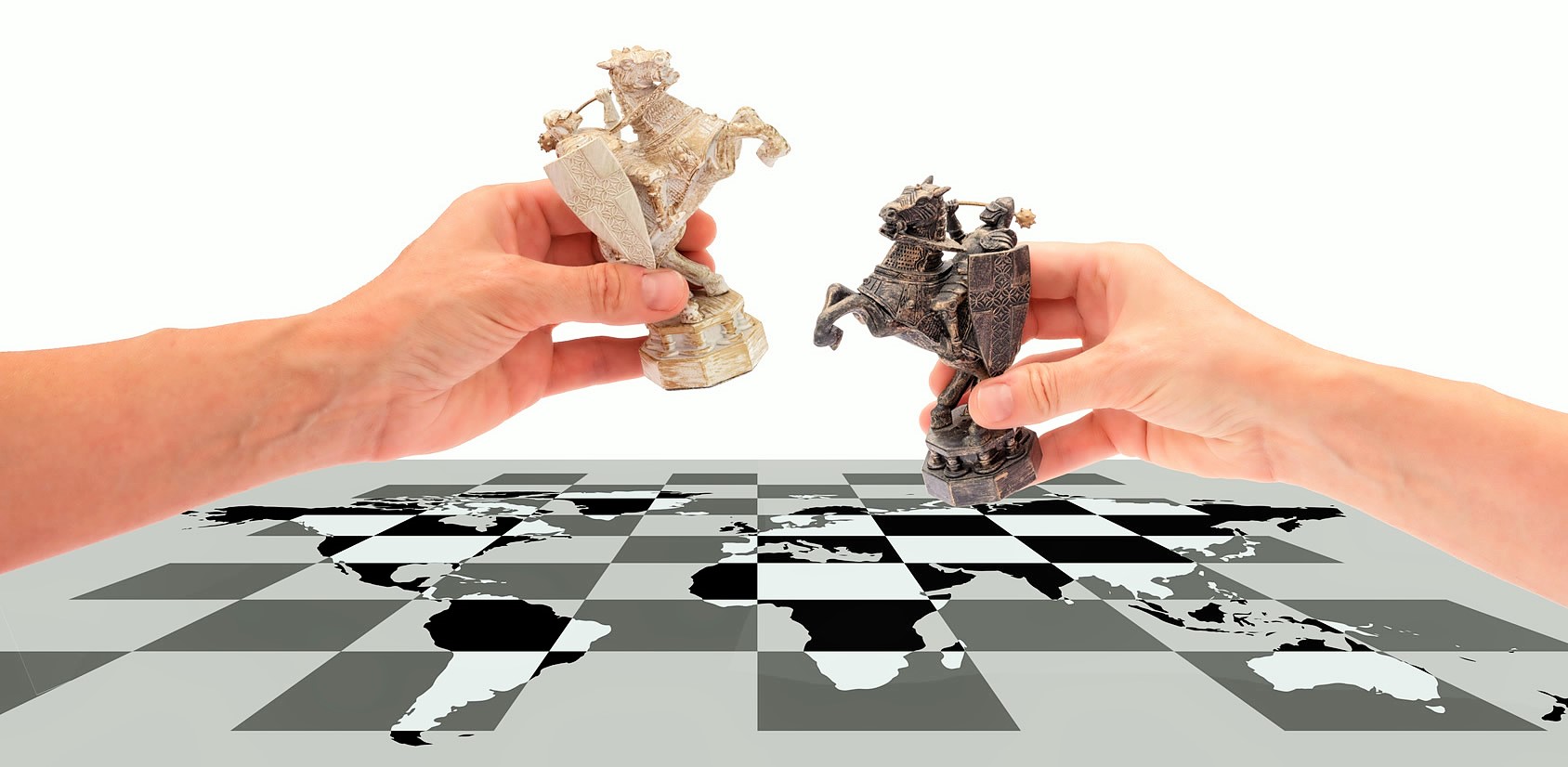
Un capítulo de enorme actualidad se refiere a la posibilidad de que este «parlamento mundial» consiga imponer al capitalismo determinadas formas de control en la actividad económica para empezar limitando en lo posible el impacto dañino sobre el medio ambiente y poder alcanzar formas nuevas y acordes con los intereses generales. Las voces más pesimistas afirman que de una forma u otra el mundo marcha hacia ese temido colapso medioambiental y al enfrentamiento directo entre las grandes potencias.
Tampoco parece que una nueva guerra mundial tenga que ser necesariamente una guerra atómica, aunque como siempre los daños recaerán sobre toda la población mundial. Ojalá se equivoquen y que no estamos ahora ante una repetición de aquellos «años locos» tras la Primera Guerra Mundial, del colapso de la Asamblea de las Naciones que siguieron a la Primera Guerra Mundial y terminaron con la Segunda. Ojalá que se imponga la racionalidad, aunque en épocas de profunda crisis lo más usual es lo contrario.
