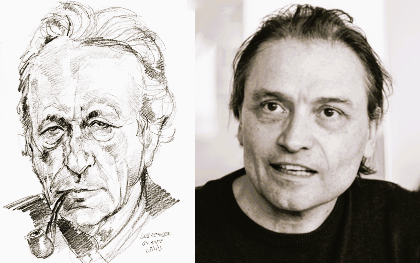
POR ALBERTO MALDONADO COPELLO /
En su libro ‘La ciencia del valor’, Michael Heinrich [1] plantea que Marx realizó una revolución científica. De hecho, el subtítulo de su libro es “la crítica marxiana de la economía política, entre la revolución científica y la tradición clásica”. En 1965 Althusser publicó un libro que fue traducido al español como ‘La revolución teórica de Marx’, en el cual sostiene la tesis de que Marx realiza una transformación teórica radical que caracteriza como una ruptura epistemológica. Salta a la vista que hay una coincidencia relevante entre estos autores, por lo menos en los títulos de sus libros. Hay un antecedente que no aparece destacado en el título pero si al interior del texto, en Ensayos sobre la teoría marxista del valor, de Isaac Rubin quien afirma que Marx hizo una revolución en la economía política [2].
En la edición en italiano de ‘La ciencia del valor’ de Michael Heinrich se incluye un texto de Vittorio Morfino [3] sobre la relación de Heinrich con Althusser. El objeto de esta nota es resumir los planteamientos de Morfino con el fin de ofrecer elementos para el conocimiento de esta relación teórica.
![]()
Señala Morfino que Althusser aparece en ‘La ciencia del valor’ de Michael Heinrich en varios pasajes y se evidencia una cierta ambivalencia: hay algunos textos con valoración muy favorable y otros con consideraciones críticas. Heinrich menciona a Althusser entre los autores que en los años sesenta contribuyeron a revivir el interés por El capital. Igualmente lo cita con relación a dos conceptos básicos que tienen una importancia estratégica en la epistemología de Heinrich: los conceptos de campo teórico y de problemática.
Considera que la forma más radical de presentar la relación entre el primer y el segundo Marx ha sido planteada por Althusser, pero le crítica haber planteado que el desarrollo teórico de Marx fue determinado por el descubrimiento de una realidad radicalmente nueva. Se muestra de acuerdo sustancialmente con Althusser sobre la discontinuidad entre los Manuscritos de 1844 y las obras sucesivas; afirma que le parece que dejando de lado algunas afirmaciones exageradas de Althusser es el autor que interpreta en mejor forma la ruptura entre los Manuscritos económico-filosóficos y La ideología alemana, en particular en el abandono de la filosofía del hombre.
![]()
Igualmente, coincide con Althusser en la tesis de que la historia es un proceso sin sujeto. Piensa que Althusser tiene razón cuando afirma que la figura de la inversión de la dialéctica de Hegel mencionada por Marx en un postfacio a la segunda edición de El capital indica que Marx es consciente de la diferencia pero que con esta expresión no se precisa realmente en qué consiste. Pero, de otra parte, toma distancia con relación a la lectura althusseriana del fetichismo de la mercancía que en su opinión no es un nocivo residuo hegeliano [4].
Afirma Morfino que a partir de este puñado de referencias no se puede precisar completamente la imagen que tiene Heinrich de Althusser: en su texto usa lo que le sirve para su trabajo y tiene preferencia por las obras de la década de los sesenta, encontrando menos interesante las obras posteriores de autocrítica.
Pero a Morfino le parece que algunas de las intuiciones principales de Althusser, que se encuentran en sus dos grandes libros teóricos, La revolución teórica de Marx y para Leer El capital, constituyen una inspiración de gran importancia para el libro de Heinrich. Menciona dos temas: a) la reconstrucción del recorrido teórico de Marx; y b) la identificación de la especificidad de la revolución científica de Marx.
![]()
La reconstrucción del recorrido teórico de Marx. En La revolución teórica de Marx hace Althusser la siguiente periodización: 1840-1844: Obras juveniles; 1845: Obra de la ruptura; 1845-1857: Obras de la maduración; 1857-1884: Obras de la madurez. Considera que esta periodización constituye la base del análisis del desarrollo del pensamiento de Marx contenido en el tercer capítulo de Heinrich “La antropología como crítica: la concepción teórica del joven Marx” y cuarto capítulo “La ruptura con el campo teórico de la economía política.” Es precisamente en la separación con Feuerbach, que Marx llega a ser Marx, existiendo por tanto una discontinuidad entre los Manuscritos de 1844 y El capital.
En los Manuscritos de 1844 Marx hace una crítica de la economía política oponiendo a la antropología de los economistas otra antropología basada en la noción de ser genérico, que fundamenta el concepto de trabajo enajenado. Heinrich hace algunas precisiones, como el papel jugado por Stirner en la ruptura teórica y además en advertir que el paso a un nuevo campo teórico no significa que todas las obras posteriores sean homogéneas; por el contrario, se encuentran en El capital elementos de la problemática anterior.
La revolución científica de Marx. Plantea Morfino que en el libro de Heinrich aparecen tres conceptos althusserianos con relevancia: la ruptura, el campo teórico y la problemática. Estos conceptos son instrumentos estratégicos fundamentales utilizados por Heinrich para comprender la periodización de la obra de Marx y su revolución científica. En “La revolución teórica de Marx” son fundamentales los conceptos de ruptura epistemológica y el concepto de problemática, por medio de los cuales Althusser piensa la periodización de la obra de Marx y la fundación de una nueva ciencia, en términos de Heinrich, la revolución científica que realiza. Estos dos conceptos tienen sustancialmente una función anti-empirista, en la medida en que critican la idea de un progreso continuo y gradual de la ciencia económica, por una parte, y la noción del conocimiento directo de la realidad a partir de los hechos.
![]()
Althusser menciona a su vez que el campo teórico de Feuerbach tiene una consistencia que permite que sea aplicada a objetos diferentes a la religión, algo que hace Marx al analizar el Estado, la política y la economía. Hay un cambio en los contenidos pero no en la problemática, algo que ejemplifica Althusser examinando la crítica a la filosofía del derecho realizada por Marx en 1843. La problemática antropológica de Feuerbach se mantiene, aunque cambien las palabras y los contenidos con respecto a dicho autor. No es el contenido el que determina la problemática sino el modo de plantear las preguntas.
Adicionalmente, Althusser plantea que la problemática es algo que actúa a espaldas del pensador individual, es una estructura que permea su pensamiento pero de la cual no es necesariamente consciente; el filósofo piensa dentro de dicha problemática, pero no piensa sobre la problemática, la toma como algo dado. Heinrich detecta una sustancial identidad en el discurso de Althusser entre campo teórico y problemática.
En Para leer El capital, plantea Althusser la relación de Marx con el campo teórico de la economía política; la crítica no puede significar criticar o rectificar alguna inexactitud o un cierto detalle, o llenar alguna laguna o vacíos. Criticar la economía política quiere decir oponerle una nueva problemática y un nuevo objeto, por tanto, poner en cuestión el objeto mismo de la economía política. En Para leer El capital Althusser se dedica a la construcción de este nuevo objeto, teniendo en cuenta la distinción entre objeto real y objeto de conocimiento, distinción que Marx planteó en la Introducción de 1857 y que le permite tomar distancia tanto del idealismo, como del empirismo y del historicismo y del positivismo.
Para Morfino esta familia de conceptos – ruptura epistemológica, problemática, campo teórico, objeto real y objeto de conocimiento- constituyen el punto de partida del trabajo de Heinrich, mediante lo cual identifica un campo teórico común entre los clásicos y los neoclásicos: antropologismo / esencialismo, individualismo, ahistoricidad y empirismo, y capta la potencia de la ruptura marxiana con este campo teórico, ruptura que es el fundamento de la revolución científica de Marx. Adicionalmente, mediante estos conceptos identifica Heinrich que en el discurso maduro de Marx, en El capital, aparecen en algunos temas relevantes remanentes del campo teórico anterior, lo cual conduce a ambigüedades y ambivalencias de Marx.
![]()
La lectura sintomática
Althusser acuña el término lectura sintomática que consiste en la lectura de un texto identificando los momentos en que surgen respuestas a preguntas no formuladas o en los cuales aparecen explícitamente las preguntas que corresponden a respuestas previamente planteadas. Marx, según Althusser hace una lectura sintomática de los clásicos (algo también hace Engels), y Althusser utiliza este tipo de lectura al propio Marx. Es una noción directamente relacionada con los conceptos de campo teórico y de problemática.
Afirma Morfino que Heinrich retoma esta práctica de lectura y la impulsa a sus consecuencias extremas midiendo constantemente las afirmaciones de Marx sobre la base de su problemática más profunda al nivel de la revolución científica que ha producido. Morfino presenta algunos ejemplos. Marx lee a Smith como si este tuviera el concepto de plusvalor y solamente le hiciera falta una palabra, con lo cual no es consciente de que en su planteamiento científico introdujo categorías no empíricas, como el plusvalor, que son absolutamente necesarias para comprender la totalidad concreta del capitalismo. Lo esencial en la categoría plusvalor es su distinción de las formas fenoménicas, algo que no se encuentra en Smith. Este autor no puede de ningún modo tener la categoría del plusvalor porque no dispone del nivel teórico en el cual se encuentra. También menciona Morfino la interpretación que hace Marx de la concepción de la teoría del valor trabajo a quien le reconoce un nivel teórico no empírico que no se encuentra en su libro.

Señala por último Morfino que Marx era consciente, según Heinrich, de su ruptura con la economía política, lo cual se evidencia en el subtítulo de El capital, pero que no desarrolló el concepto de esta ruptura. Esto significa que no podía tener completa claridad sobre el estatus de su propia teoría lo cual hace posible que determinados elementos del discurso clásico penetren en el discurso de Marx. Esto lleva a algunos de los planteamientos más radicales de Heinrich sobre la ambivalencia de las categorías fundamentales de la crítica de la economía política, que surge de la insuficiente claridad sobre su revolución científica. Por ejemplo, en la propia teoría del valor que es netamente monetaria, en algunos pasajes Marx recae en una concepción premonetaria que sitúa la argumentación de Marx dentro de una problemática empirista a partir de la cual se genera el asunto insoluble de la transformación de los valores en precios de producción. Heinrich muestra en dónde el discurso de la economía política clásica y la problemática empirista que lo domina, penetran en el campo teórico marxiano, distorsionando el sentido (por ejemplo, en temas con la teoría de la renta absoluta, las crisis y la caída tendencial de la tasa de ganancia).
Me parece que el texto de Morfino precisa puntos básicos de la estrecha relación existente entre Althusser y Heinrich. En mi opinión los dos autores explican las características de la ruptura teórica de Marx con base en conceptos que muestran la radicalidad del cambio: revolución teórica y revolución científica. Althusser plantea que la ruptura teórica de Marx se da tanto con la economía política, como con la filosofía política y la filosofía en general predominantes durante mucho tiempo. Heinrich se enfoca principalmente en la ruptura con el campo teórico de los economistas políticos clásicos.
Citas de Heinrich sobre Althusser
“También Althusser (1965a), quien utiliza como sinónimos los términos “problemática” y “campo teórico”, entiendo por ellos las instancias que organizan un discurso. Sin embargo, vincula demasiado apresuradamente su concepción con una dicotomía entre ciencia e ideología, o entre ciencia y no-ciencia. Define la “ruptura epistemológica” (conectándose de nuevo con Bachelard) en el paso de un campo teórico a otro como el descubrimiento del continente de la ciencia de la cual se trata, es decir, como ruptura con la ideología. Es verdad que en su “autocrítica” (Althusser 1974) abandona la dicotomía entre ciencia e ideología, pero en ese punto abandona también su alto nivel de reflexión epistemológica en favor de una dudosa ‘lógica del punto de vista’” (p. 107, Nota a pie de página No 15).
“También Althusser, que subraya que la diferencia de Marx con los clásicos se encuentra en haber producido un nuevo objeto teórico, se alinea esencialmente con la representación de Engels (Althusser, 1965b, p.24ss). Pero con la idea según la cual los clásicos habrían ya descubierto el plusvalor y, simplemente, no habrían sido capaces de hacer algo con ello, se pierde la diferencia entre la concepción teórica empirista de la economía clásica y el carácter no empírico de la teoría del plusvalor” (p. 131).
“La cuestión de la relación entre el primer Marx y el segundo Marx ha sido planteada en forma más radical por Althusser (…). Si por mucho tiempo, por parte de diversos autores, se había tratado de valorar exclusivamente, sobre la base de preferencias subjetivas, cuál era el “verdadero Marx”, Althusser en cambio formuló la pregunta de cuáles son las características de una ciencia específicamente marxista (considerando los adjetivos “materialista”, “dialéctica”, etc., con los cuales tradicionalmente se respondía a tal pregunta, más como definiciones del problema que como su solución). Marx, según Althusser, habría descubierto un nuevo “continente” de la ciencia, la ciencia de la historia, y al hacerlo habría roto radicalmente con la problemática científica precedente, propia de la economía política y de la filosofía idealista. Esta “ruptura epistemológica” (existiría también entre los escritos del primer Marx y aquellos del segundo Marx, por cuanto el primer Marx, en la estructura de su discurso, habría estado todavía atrapado en la vieja problemática” (p. 176).

“Althusser, por ejemplo, subraya cómo el desarrollo teórico de Marx estuvo determinado por el “descubrimiento” de una “realidad radicalmente nueva” de la clase trabajadora y de la lucha de clases (…). Esta explicación unidimensional, sin embargo, no es suficiente, por cuanto en 1844 la filosofía de Feuerbach era justamente el instrumento decisivo para tratar de aferrar esta nueva realidad” (p. 216).
“En este sentido me parece que Althusser, no obstante algunas formulaciones exageradas, es quien interpreta en mejor forma la “ruptura” entre la problemática de los Manuscritos económico-filosóficos y la de La ideología alemana cuando ve en el centro de esta ruptura la “filosofía del hombre”, que Marx había reconocido como ideológica. Althusser identifica una ruptura epistemológica que tiene lugar simultáneamente en la ciencia y en la filosofía (…). La tarea de la filosofía marxista sería ahora principalmente aquella de reflexionar sobre la ruptura operada por Marx y establecer así una línea de demarcación entre el marxismo y la ideología burguesa” (p. 238). “Este programa ha sido realizado, sin embargo, solo en parte por Althusser: en sus ensayos autocríticos de los años 70 recae en una elaborada lógica de posicionamiento, en la cual un movimiento hacia posiciones teóricas de clase absolutamente nueva, proletaria, es condición de la ruptura epistemológica (…). Estas posiciones teóricas de clase representan la verdadera filosofía, que ahora, sin embargo, no es más resultado, sino precondición de la ruptura. Que estas posiciones de clase no puedan coincidir con la percepción proletaria, también ella sujeta a la mistificación del capitalismo, es un hecho del cual se da cuenta Althusser, que de hecho les atribuye el adjetivo teórico. Esto, sin embargo, significa, de otro lado, que estas posiciones no pueden ser simplemente tomadas como un puesto en una torre de observación, como Althusser aparentemente supone; más bien, deben ser ellas mismas el resultado de un esfuerzo teórico. Con una simple toma de posiciones, por tanto, no se obtiene nada” (pp. 238-239).

“A pesar de las múltiples tentativas de reconstruir la concepción metodológica de Marx y su relación con Hegel a partir de estas observaciones abstractas (…) es necesario dar la razón a Althusser por lo menos sobre el hecho de que estas observaciones indican solamente que Marx considera haber aclarado su relación con Hegel, pero que estas observaciones están bien lejos de contener tal aclaración…” (p. 263).
“El concepto de fetichismo no es de hecho un nocivo residuo hegeliano como pensaba Althusser (…). El fetichismo no se limita, entre otras cosas, al fetiche de la mercancía y del dinero, sino que comprende las relaciones de producción burguesas en su totalidad”. (p. 307). (Heinrich cita el texto de Althusser “Prólogo para la lectura del tomo I de El capital).
Notas
[1] Michael Heinrich, La scienza del valore. La critica marxiana dell ´economia política tra rivoluzione scientifica e tradizione classica. A cura de Riccardo Bellofiore e Stefano Breda, Traduzione di Stefano Breda, PGRECO Edizioni, 2023.
[2] “La revolución en la economía política que Marx llevó a cabo consiste en haber considerado las relaciones sociales de producción existentes detrás de las categorías materiales. Este es el genuino objeto de estudio de la economía política como ciencia social. Con este nuevo enfoque sociológico, los fenómenos económicos aparecen bajo una nueva luz, bajo una perspectiva diferente.” (Rubin, Ensayos sobre la teoría marxista del valor, p.96)
[3] Morfino, Vittorio, Una nota sobre Heinrich y Althusser, en La scienza del valore de Michael Heinrich, pp. 71-87. https://www.unimib.it/vittorio-morfino
[4] “Ultima huella de la influencia hegeliana, y esta vez flagrante y extremadamente dañosa (ya que todos los teóricos de la “reificación” y la “alienación” han encontrado en ella con qué “fundar” sus interpretaciones idealistas del pensamiento de Marx): la teoría del fetichismo (“El carácter fetichista de la mercancía y su secreto”, parte IV del capítulo I de la sección I).” Althusser, Louis, Guía para leer El capital, Dialéktica, Revista de filosofía y teoría social año I, número 2, Buenos Aires, octubre de 1992.
