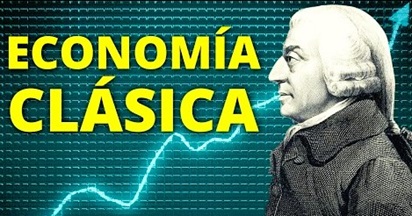
POR ALBERTO MALDONADO COPELLO /
Recientemente se publicó el libro ‘La scienza del valore’ de Michael Heinrich [1]. Es la traducción al italiano del libro publicado inicialmente en Alemania en 1999 [2] y, posteriormente, en varias ediciones en dicho idioma. Todavía no está disponible en español y tampoco en inglés, hasta donde llega mi información. Heinrich es uno de los intérpretes más reconocidos en la actualidad de Marx y especialmente de El Capital. Sus obras han sido ampliamente difundidas y ha participado en numerosos debates [3]. Su libro ‘La Ciencia del valor‘ es la obra más importante y fundamento de los otros textos.
El propósito de esta nota y otras posteriores es traducir, resumir y difundir sus ideas como una contribución al conocimiento de la obra de Marx desde una perspectiva crítica [4].
Heinrich considera que la economía política es la ciencia en la cual la sociedad burguesa alcanza una representación de sí misma. Al consolidarse la producción capitalista de mercancías y la libre competencia, los individuos son liberados de las relaciones de dependencia personales y expulsados de sus relaciones sociales tradicionales, lo cual conduce a que se encuentren uno al frente del otro como poseedores de mercancías aislados dedicados a la búsqueda de su interés particular. Esto lleva a que “el individuo reducido a poseedor de mercancías se presenta ahora como la quintaesencia del ser humano en cuanto tal” (p. 112).
Esto implica que parece que la sociedad se constituye a partir de estos individuos desprendidos de cualquier vínculo social y no se concibe como una colectividad que los precede y vincula. Aparece entonces el problema de la conformación de los nexos sociales y de la constitución de la sociedad, sobre lo cual la economía política da una respuesta filosófica. Para los primeros teóricos burgueses de la sociedad, el individuo desligado de toda relación social aparece como el estado originario de la naturaleza del ser humano, posición que es el fundamento de la teoría de los economistas clásicos. Dado que en la sociedad capitalista la socialización no es presupuesta sino un resultado a posteriori por medio del mercado, los teóricos burgueses consideran que la socialidad se encuentra en la naturaleza instintiva del ser humano, lo cual conduce a la indagación sobre las leyes naturales de la actuación económica.
En un comienzo la lógica utilitaria del poseedor de mercancías de la economía política es no solamente útil para crear una imagen de la sociedad burguesa, sino un arma ideológica en la lucha contra la emancipación de la aristocracia feudal y de la iglesia. Si la economía está regida por leyes científicamente conocibles es necesario respetar dichas leyes, como si fueran leyes de la naturaleza. Se rechaza así la injerencia absolutista. Esto lleva a concluir que la sociedad burguesa es el mejor de los mundos posibles, dado que es la única sociedad adaptada a la naturaleza humana.

Heinrich se propone en los dos primeros capítulos exponer el campo teórico de la economía clásica y de la economía neoclásica a partir del análisis de los elementos centrales de la teoría del valor y del capital.
Trabajo y propiedad en la primera filosofía social burguesa
El pensamiento económico se movió de la esfera de la circulación a la esfera de la producción en el siglo XVII. La economía política clásica sustituyó al mercantilismo, que explicaba los precios por medio de la relación entre la oferta y la demanda, y exploró el centro de oscilación de los precios, con lo cual inició la construcción teórica de la doctrina del valor trabajo. Desde un punto de vista normativo, establecer la relación entre el valor de una mercancía y el trabajo servía como argumento contra la aristocracia feudal que aparecía como clase improductiva y parasitaria.
Pero la filosofía social burguesa se enfrentó a un dilema fundamental desde sus inicios. Por una parte afirmaba la propiedad basada en el propio trabajo como un derecho natural, con lo cual criticaba a la aristocracia terrateniente que vivía de la renta de la tierra, pero por el otro no ignoraba la falta de propiedad de los trabajadores pobres. Señala que John Locke se convirtió en el portavoz filosófico de la emergente burguesía propietaria y buscó una solución al dilema, la cual encontró en el uso del dinero que permite incrementar la propiedad. Locke ve al dinero también como parte del estado de la naturaleza; mediante el uso del dinero se superan los límites a la adquisición de la propiedad privada, establecidos en el estado de naturaleza, y se considera dicha adquisición como un derecho natural. La clase pobre ha aceptado tácitamente el uso del dinero que conduce a dicha distribución desigual de la propiedad.
La doctrina subjetiva del valor-trabajo y la teoría de los costos de producción en Adam Smith
Smith estudia la riqueza, entendida como la cantidad disponible de bienes de consumo y de bienes de lujo, la cual depende del número de personas que trabajan y de la fuerza productiva del trabajo. En su obra estudia las causas del progreso de la capacidad productiva del trabajo en la cual se refleja una concepción naturalista de la sociedad; se enfoca en la fuerzas productivas y no en las relaciones sociales. Smith plantea que la fuente de toda riqueza es el trabajo en general. Distingue claramente entre valor de uso y valor de cambio de las mercancías y rompe con la posibilidad de una teoría del valor basada en la utilidad.
Smith indaga los principios que regulan el valor de cambio de las mercancías en tres partes: 1) examina la medida real del valor, es decir, el precio real de la mercancía; 2) examina los diversos elementos de los cuales se compone este precio; 3) examina las circunstancias en las cuales estos elementos se encuentran por encima o por debajo de su nivel natural.
Establece el trabajo como medida del valor de cambio, pero no el trabajo gastado en la producción, sino la cantidad de trabajo de otros que se obtiene en el cambio; esta posición la explica a partir del hecho de que en la división del trabajo un ser humano puede conseguir a partir de su propio trabajo solo una pequeña parte de lo que necesita para vivir, es decir, es dependiente de otros. Por tanto, la riqueza depende del propio trabajo solo en la medida en que puede ser equiparado al trabajo de otros, es decir, en la medida en el trabajo propio vale como trabajo social; sin embargo, Smith no profundiza en este rasgo social del trabajo productivo.

Smith no concibe el cambio como la forma de mediación que constituye el contexto social en su totalidad, sino como un acto aislado entre dos productores singulares de mercancías. Debido a esto pone el énfasis en el cálculo individual de los poseedores de mercancías y sostiene que el precio real de toda cosa es la pena o el fastidio de conseguirla.
Por lo anterior, Smith concibe el trabajo como una relación entre el productor aislado y la naturaleza, no destacando la relación social. En el cambio los seres humanos se ahorran la fatiga y el fastidio de adquirir una cosa mediante el propio trabajo, lo cual hace que Smith fundamente su medida del valor en el comportamiento racional orientado a la ganancia personal de los poseedores individuales de mercancías. En este enfoque el dinero es visto solamente con una dispositivo que facilita el cambio y el precio expresado en dinero es asumido como un simple precio nominal. Para Smith no existe un vínculo inmanente entre la mercancía y el dinero. La esfera monetaria aparece como un velo que esconde la esfera real, velo que podría ser levantado en cualquier momento. En el fondo, Smith no aborda el cambio de mercancías, sino el trueque, el cambio de productos.
Al asumir que la socialidad específica producida en el cambio entre poseedores de mercancías radica en la relación individual laboriosa de cada cual con la naturaleza Smith considera que los fenómenos de la economía política se basan en la antropología de los poseedores de mercancías. La división del trabajo se basa entonces en una esencia humana, en una inclinación particular de la naturaleza humana, la inclinación a traficar, a permutar, a cambiar una cosa por otra.
La conclusión es que Smith identifica cualquier división social del trabajo con la producción de mercancías y caracteriza la producción de mercancías como una consecuencia directa de la naturaleza humana. La extrañeza recíproca de los poseedores de mercancías, aislados, se presenta como un dato ontológico a partir del cual se fundamenta la economía.
![]()
El campo teórico de Smith
Considera Heinrich que estos planteamientos de Smith sobre la división del trabajo, sobre el trabajo como medida del valor y sobre el dinero muestran algunos elementos esenciales de su campo teórico. Destaca en principio dos elementos. El antropologismo, que toma como punto de partida una determinada esencia del ser humano, que coincide para Smith con la esencia de los poseedores de mercancías, y el individualismo, que reconstruye el contexto social a partir de los individuos singulares. Estos son presupuestos que se toman como dados en la argumentación de Smith, son autoevidentes.
Sobre los elementos constitutivos del precio real. Smith distingue entre la medida real del valor y el regulador del valor. El hecho de que el valor de una mercancía se mide por medio del trabajo comandado de otros, no dice todavía nada sobre cuánto trabajo de otros viene comandado en una mercancía. Es necesario establecer la regla que determina la magnitud de valor de una mercancía. En este análisis Smith distingue entre relaciones capitalistas y precapitalistas.
En épocas precapitalistas parece que la relación entre la cantidad de trabajo necesario para procurarse diversos objetos es la única circunstancia que puede ofrecer una regla para el intercambio de un objeto con otro. En esta situación la totalidad del producto del trabajo pertenece al trabajador. Este planteamiento no se fundamenta en una observación empírica, sino en un modelo empírico especulativo producto de un experimento mental, dado que se trata de una situación ficticia. Se asume que un productor no va a cambiar su mercancía por otra que suponga un menor esfuerzo o fatiga que producción de la suya. En consecuencia, el trabajo de otros que un productor recibe a cambio de su mercancía es la medida del valor de esta mercancía y el propio trabajo que debe emplear para producir su mercancía es la regla que determina cuánto trabajo de otros recibirá en el cambio. Aquí el trabajo es medida del valor y regulador de la magnitud del valor.

Pero curiosamente, esta teoría del valor-trabajo es subjetiva, en cuanto la medida del valor como el regulador del valor están fundados sobre los intereses subjetivos del poseedor de mercancías, orientados a la obtención de un beneficio.
La teoría del valor trabajo en condiciones capitalistas. Con la aparición del capital cambian las condiciones en las cuales ocurre el intercambio; no cambia la medida del valor, esto es, el trabajo de otros, pero cambia la regla que determina la magnitud del valor. Ahora la producción se realiza para obtener ganancias y el valor que los operarios suman a los materiales se divide en dos partes, una que paga el salario, otra que paga dichas ganancias.
Smith menciona que el capitalista no busca una ganancia en general, sino una ganancia que tenga una determinada proporción con sus fondos invertidos. Smith asume esta ganancia media sin explicarla, simplemente afirma que se trata del interés natural del poseedor del capital. Para Smith la existencia de la ganancia media es un hecho empírico que asume como tal. Aquí se destaca otro elemento del campo teórico de Smith: el empirismo. Los hechos económicos aparecen como circunstancias dadas, sin necesidad de explicación.
Un hecho en la sociedad capitalista es que el producto del trabajo no pertenece en su totalidad al trabajador; ahora debe compartirlo con el propietario de los fondos con los cuales es contratado. Por tanto, la cantidad de trabajo empleada en la producción no es la única circunstancia que puede regular la cantidad de trabajo que comúnmente puede comprar o comandar o recibir en cambio; es evidente que se debe pagar una cantidad adicional como ganancia. Además, es necesario pagar una renta. Por tanto, Smith concluye afirmando que salario, ganancia y renta son las tres fuentes originarias de todos los ingresos, así como de todo valor de cambio.
Si una mercancía se vende a un precio suficiente para pagar los salarios, la ganancia y la renta, a sus tasas naturales, entonces la mercancía se vende a su precio natural. Aquí Smith pasa de la teoría del valor basada en el trabajo, a la teoría del valor basada en los costos de producción. Es una teoría que no se distingue de la teoría de la distribución: la magnitud del valor se constituye a partir del rendimiento natural de los factores que concurren a su producción. Smith distingue entre precio natural y precio del mercado y afirma que en un sistema de completa libertad la concurrencia reduce el salario, la ganancia y la renta a sus tasas naturales, de forma tal que el precio de mercado tiende a igualarse al precio natural. El precio natural es un precio de equilibrio a largo plazo.
La mano invisible. Smith menciona la mano invisible en la Riqueza de las naciones, la cual significa que la economía capitalista tiende a un orden natural que resulta de la propensión natural de los individuos a perseguir sus intereses. El resultado es un orden, no un caos, y además un orden natural porque resulta de la naturaleza humana que es superior a cualquier orden artificial. Con esto Smith demuestra que la sociedad burguesa es la mejor de todos los mundos posibles.
Smith como teórico del plusvalor. (Para una crítica de la recepción marxiana de los clásicos- primera parte)
Marx señala que Smith a veces suplanta y confunde la determinación del valor de las mercancías mediante la cantidad de trabajo necesaria para su producción, con la cantidad de trabajo vivo con la cual la mercancía puede ser comprada. Smith usa dos diferentes determinaciones del valor dado que su razonamiento parte de la mercancía y en la producción precapitalista de mercancías el producto completo pertenece al trabajador: en estas condiciones el trabajo comandado de otros es siempre igual al trabajo objetivado en la otra mercancía. La situación es diferente en la producción capitalista. Ahora el trabajo vivo del trabajador asalariado no se cambia más por la misma cantidad de trabajo objetivado, lo cual lleva a Smith a concluir que el tiempo de trabajo no es más la medida inmanente que regula el valor de cambio.
Heinrich considera que la lectura de Smith por parte de Marx no es del todo justa. Considera que no capta la distinción entre medida del valor y regla que determina la magnitud del valor. En términos generales Marx considera correcta la medida del valor y la regla del valor en condiciones precapitalistas, dado que el valor está determinado por el tiempo de trabajo gastado en la producción. Según Heinrich, Smith no cambia de posición sobre la medida del valor, que es identificada siempre con el trabajo comandado de otros. El tiempo de trabajo gastado en la producción no es una segunda medida, sino la regla que determina cuanto trabajo viene comandado por una mercancía en condiciones precapitalistas, regla que no vale para las relaciones de cambio empíricamente observables en condiciones capitalistas. Smith se contenta con la mera constatación empírica de estas dos reglas.

Pero, de otra parte, Marx considera que Smith reconoce el verdadero origen del plusvalor, dado que afirma que el operario agrega un valor a los materiales que se divide en una parte que paga el salario y otra parte que paga las ganancias. Por tanto, Marx afirma que Smith concibe al plusvalor como la categoría general, de la cual la ganancia y la renta son derivaciones, pero al mismo tiempo afirma que no distingue la categoría particular de las formas que asume.
Heinrich anota que Smith no formula explícitamente una teoría del plusvalor y por el contrario considera que en condiciones capitalistas el valor está determinado por la suma de salario, ganancia y renta, como magnitudes que se determinan autónomamente. Estos ingresos serían fuentes independientes del valor de cambio. Para Marx, aquí Smith pasa de la conexión interna al aspecto fenoménico. Además, Smith asume la existencia de una ganancia media, que depende de la magnitud del capital; se trata simplemente de una constatación empírica.
Para Heinrich aquí Marx relaciona el texto de Smith con otro discurso, hace una lectura sintomática de Smith. Atribuye a Smith la determinación del valor de la mercancía mediante el tiempo de trabajo necesario en la producción (algo que Smith considera no es válido dentro de las relaciones capitalistas), y llega por tanto a la conclusión de que la ganancia del capitalista debe ser una parte del trabajo añadido por el trabajador. Pero esta ganancia no puede ser idéntica a la ganancia media. Es necesario introducir una nueva categoría, no empírica, el plusvalor. Marx al referirse a Smith constata la ausencia de una palabra y no la ausencia de una categoría.
La categoría de plusvalor no tiene una correspondencia empírica inmediata. Para Heinrich, la falta de distinción entre plusvalor y sus formas fenoménicas no es un mero defecto, es la carencia de la categoría misma. Smith no puede tener esta categoría porque no dispone del nivel teórico en que se encuentra esta categoría. El plusvalor no se puede poner al nivel seudo empírico de un modelo empírico especulativo (como el estadio primitivo no capitalista) ni al nivel de la observación inmediata.
Considera Heinrich que Engels cae en el error de aceptar que la existencia del plusvalor ya había sido constatada antes de Marx, pero que los economistas y socialistas permanecieron prisioneros de la teoría precedente. Marx fue el primero en darse cuenta de que se trataba de un hecho llamado a subvertir la economía entera. Para Heinrich, aceptar esta posición significa que se ignora la diferencia entre una concepción teórica empirista de la economía política clásica y el carácter no empírico de la teoría del plusvalor. Esto podría sugerir que el propio Marx no fue consciente del estatuto teórico de la teoría del plusvalor.
Valor y ganancia media en David Ricardo
Dice Heinrich que Ricardo aborda directamente los problemas que encuentra formulados en Smith pero en vez de basarse en una masa de hecho empíricos utiliza preferentemente hipótesis simplificadoras. La teoría del valor de Ricardo se desarrolla en confrontación directa con la teoría del valor de Smith. Ricardo critica a Smith que considere que el valor de la mercancía depende del valor del trabajo, es decir, del salario. Adicionalmente, critica la idea de Smith de que la determinación del valor por el tiempo de trabajo necesario aplica solamente a la época precapitalista y trata de demostrar que la formación de capital no suprime la regulación de los valores por medio de la cantidad de trabajo. Pero enfrenta el problema del efecto de los salarios sobre los valores de las mercancías cuando existen diferencias en cuanto a la composición orgánica del capital, lo cual indicaría que hay una causa adicional que incide en los valores.
En este análisis Ricardo asume la existencia de una tasa media de ganancia, algo que no necesita explicación, lo acepta como un fenómeno empírico, su existencia es un hecho natural. Ricardo y Smith consideran los fenómenos económicos desde el punto de vista de los poseedores simples de mercancías o del capitalista singular. Ricardo no hace mención alguna del dinero en su teoría del valor y en un capítulo posterior reduce explícitamente el cambio al trueque. Aquí adopta el ángulo visual del poseedor de mercancías para el cual el cambio en sus resultados aparece efectivamente como un trueque. Dado que Ricardo asume el punto de vista del poseedor de mercancías como algo natural, que no debe ser investigado, su teorización está sujeta al mismo antropologismo e individualismo de Smith.

Ricardo como un teórico incoherente del valor trabajo (para una crítica de la recepción marxiana de los clásicos- segunda parte)
Marx le reconoce a Ricardo el mérito científico de haber enfocado la determinación del valor mediante el tiempo de trabajo en forma pura y de haberlo hecho el punto de partida para el estudio del sistema burgués. Pero le critica enfocarse en la magnitud del valor y no examinar la naturaleza del trabajo que crea valor; además no comprende el nexo entre el trabajo creador de valor y el dinero. Heinrich señala que a juicio de Marx esta incomprensión afecta su teoría del dinero pero no su teoría del valor: parecería que Marx le concede, parcialmente, legitimidad a una concepción no monetaria del valor trabajo.
Crítica al método de exposición de Ricardo. Afirma que Marx considera que Ricardo parte de la determinación del valor mediante el tiempo de trabajo y verifica luego las demás relaciones económicas confirmando o contradiciendo esta determinación. Es decir, presupone en el análisis del valor de las mercancías las relaciones capitalistas completas en lugar de desarrollarlas una después de la otra y de buscar el nexo interior con la determinación del valor. Mediante este método de exposición Ricardo llega a su modificación de la determinación del valor, al presuponer la existencia de una tasa media de ganancia igual para todo capital, en lugar de indagar si la existencia de esta tasa media corresponde a la determinación general del valor o la contradice.
Le critica Marx a Ricardo que su abstracción no es suficiente. Marx considera que Ricardo es un teórico coherente del valor al comienzo de la obra pero que en el desarrollo de la exposición se deja engañar y confunde el valor con el precio de producción. De otra parte, Marx le reconoce a Ricardo una teoría del plusvalor, pero sin haberlo distinguido de sus formas fenoménicas.
Para Heinrich, Ricardo no se refiere nunca al plusvalor sino a la tasa media de ganancia. Ricardo, como Smith, permanece aferrado a la empiria de las relaciones capitalistas; la ganancia media aparece como un dato inmediato del cual la indagación científica debe partir. Pero Ricardo no trata a la ganancia media como un factor independiente y creador de valor, en el sentido de la teoría del costo de producción, sino como una magnitud residual que depende de los salarios y es determinada a nivel social total.
Sobre la incoherencia de Ricardo y la interpretación de Marx
En la primera sección Ricardo aborda el valor determinado por el tiempo de trabajo y en la cuarta sección considera el precio de producción. En la primera frase del capítulo sobre el precio natural y el precio de mercado, identifica el valor con el precio natural, razón por la cual Marx le critica confundir valores y precios de producción. Pero Ricardo presupone siempre la existencia de la tasa media de ganancia, es decir, tiene en mente de principio a fin el precio de producción, incluso cuando habla de valores. Heinrich interpreta el asunto distinto. Ricardo no desarrolla al comienzo una teoría del valor trabajo que luego abandona. Por el contrario, indaga, sin explicarlo todavía suficientemente, las relaciones de cambio en una situación en la cual los capitalistas tienen una igual composición de capital y un mismo tiempo de rotación. Solo en estas condiciones las relaciones de cambio son proporcionales a la cantidad relativa de trabajo necesario en la producción. Si no se dan estas condiciones, entonces las relaciones de cambio no dependen solamente de la cantidad relativa de trabajo.
De otra parte, Ricardo no desarrolla un concepto del trabajo como sustancia creadora del valor, no precisa qué hace de las mercancías objeto de valor ni explica la objetividad de valor de las mercancías. Marx le reconoce a Ricardo dejar el nivel de las manifestaciones empíricas, pero le critica la forma fenoménica directamente como prueba o representación de las leyes generales. Esto significa que en Ricardo las leyes y las formas fenoménicas se encuentran en el mismo nivel teórico. Ricardo obtiene con su abstracción modelos idealizados de la realidad empírica; para Heinrich, su empirismo le impide la construcción de un nivel teórico no empírico.
![]()
Teoría del valor como crítica del capitalismo: los socialistas ricardianos
Entre 1820 y 1840 diversos autores concluyeron a partir de la teoría del valor trabajo clásica que la riqueza total era producida exclusivamente por el trabajo y que, por tanto, los trabajadores tenían derecho al producto entero del trabajo. La economía política que se usó como crítica contra los propietarios de la tierra y el dominio feudal, ahora era criticada como ciencia de la legitimación del capital.
Marx destacó una obra anónima de 1821 en la cual se resuelve explícitamente la ganancia en plusvalor y se afirma expresamente que la ganancia es resultado del plustrabajo de los trabajadores. Marx ve esto como un progreso frente a Smith y Ricardo y considera que la ganancia, los intereses y la renta son tratados como modos diversos para llamar al plustrabajo, faltando solo la palabra plusvalor. Pero a juicio de Heinrich la reducción de la ganancia al plustrabajo no se debe a una teoría del plusvalor (propia de la sociedad burguesa) sino al reconocimiento del simple hecho, válido en toda sociedad, que aquel que no vive de su propio trabajo es mantenido por el trabajo de otros, o que el excedente del producto social que se apropia una clase es producto de un excedente de trabajo de otra clase. Este autor ha identificado claramente el contenido material de la explotación, pero no la forma específica de su mediación en la sociedad burguesa.
Un autor mencionado por Marx en esta corriente de los socialistas ricardianos es Hodgskin. Reconoce que se opone a los economistas pero es una oposición que parte de los mismos presupuestos de dichos economistas; en otras palabras, estos autores no salen del campo teórico de la economía burguesa. Hodgskin se fundamenta en la misma antropología de Smith y de Ricardo y plantea que la división el trabajo es consecuencia del instinto humano. Igualmente, la producción de mercancías aparece como la producción más natural y adecuada al ser humano.
Para Hodgskin el cambio de equivalentes es una expresión de la justicia natural y dado que entre capital y trabajo no se cambian equivalentes y no le corresponde al trabajador todo aquello que ha producido, este intercambio es injusto. Sin embargo, esta crítica permanece enredada en los presupuestos mismos de aquello que quiere criticar. La crítica de Marx es diferente, no corresponde a esta crítica de carácter moral.
Notas
[1] Michael Heinrich, La scienza del valore. La critica marxiana dell ´economia política tra rivoluzione scientifica e tradizione classica. A cura de Riccardo Bellofiore e Stefano Breda, Traduzione di Stefano Breda, PGRECO Edizioni, 2023.
[2] Heinrich, Michael, Die Wissenschaft vom Wert, Verlag Westfalisches Dampfboot, Munster, 1999
[3] Heinrich, Michael, Crítica de la economía política. Una introducción a El Capital de Marx. Escolar y Mayo Editores, Madrid, 2008; Heinrich, Michael, ¿Cómo leer El Capital de Marx? Indicaciones de lectura y comentario del comienzo de El Capital, Escolar y Mayo Editores, Madrid, 2011; Heinrich, Michael, How to Read Marx´s Capital. Commentary and Explanations on the Beginning Chapters, Monthly Review Press, New York, 2021.
[4] Este texto es una traducción de extractos del capítulo del libro acompañada en algunos casos de alguna observación o frase de conexión. En sentido estricto todo el texto es de Heinrich razón por la cual no se presentan los textos entre comillas.
