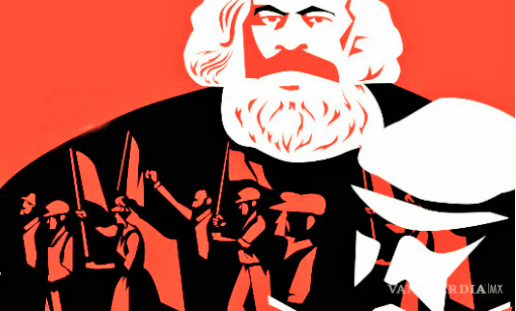POR RICARDO SÁNCHEZ ÁNGEL /
Aquí se relata una brevísima investigación sobre la revolución.
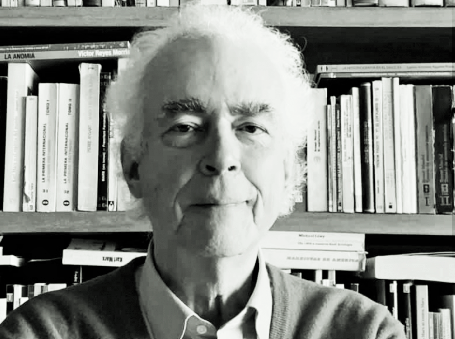
I.
El prestigio del concepto de Revolución como ruptura radical, incorporación de tecnologías, su impacto en la cultura era amplio: tal cual sucedió con los derechos humanos, el psicoanálisis, las formas literarias y artísticas como el surrealismo. En fin, la expresión era abarcadora, incluyente. Incluso, hoy se habla de las revoluciones científico-tecnológicas.
Pero, se mantuvo un uso excluyente cuando se trataba de reconocerla como necesaria en el terreno sociopolítico. La convicción general de los dominadores, era mantener lo existente como el mejor de los mundos y sistemas, si acaso susceptibles de mejoras. Para ello acudieron y lo siguen haciendo, a la naturalización del capitalismo.
En la actualidad el concepto de revolución, su desvanecimiento y expropiación para disímiles procesos y acontecimientos merece ser evaluada: ¡Revolución Neoliberal y Revolución Conservadora! Cuando en verdad son contrarreformas al Estado de bienestar y contrarrevoluciones, a los logros de los trabajadores. También en los territorios de la cultura y las ideas, como sucedió en el alto capitalismo que se apropió de las ciencias y las tecnologías, poniéndolas al servicio del productivismo y el consumismo, como está sucediendo con la informática, la automatización, la robotización, la big data y la inteligencia artificial; de la industria militar configurando una era atómica y nuclear. Mientras tanto, el mundo está poblado de numerosas guerras regionales con articulaciones internacionales en las grandes potencias [1].
El colmo de la desfiguración del concepto de revolución lo constituyó, el uso de la palabra, en la llamada revolución liberadora de la dictadura militar argentina.

La mayoría de las izquierdas tal como las conocemos dejaron la revolución para los días de fiesta e incluso la abandonaron; programáticamente la esfumaron, la borraron. Pero no sólo en la actualidad como sucede en Colombia con el gobierno de Gustavo Petro y los progresistas en el vecindario continental, quienes rechazan tajantemente la revolución y el socialismo en su retórica, en su relato de mejorar el capitalismo en la lucha contra el supuesto feudalismo supérstite. Por un capitalismo bueno, como si esto fuera posible. Con un reformismo sin reformas sustanciales, tan sólo unos remedos que confirman la célebre expresión del Gatopardo en la novela de Tomasi di Lampedusa “Que todo cambie para que todo siga igual”[2]. A veces, se realiza alguna reforma, siempre producto de la movilización popular.
En Colombia el capitalismo sigue chorreando sangre por doquier y la desigualdad con la pobreza se mantienen escandalosamente. Ni qué decir lo que significa la hegemonía en la economía de las multinacionales, el capital financiero, bancario, el orden terrateniente y de la hacienda capitalista. El “gran logro” ha sido mantener la estabilidad macroeconómica con los diseños del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Esto no es óbice para que no se reconozca la política internacional del gobierno de apoyo a Palestina, de denuncia al sionismo, al igual que la búsqueda de la paz en Ucrania, también el cese del bloqueo a Cuba, a Venezuela y Nicaragua. De la misma manera, la defensa de la dignidad de los emigrantes expulsados de Estados Unidos, su propósito de ampliar las libertades democráticas, aunque se retrocede en este campo con el énfasis en la militarización y la continuidad de la guerra de las drogas. El reciente llamamiento el 9 de abril del presidente Petro en Tegucigalpa, a conformar una fuerza internacional armada, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, se acompaña de la compra de 16 aviones suecos de combate de última tecnología. Con anterioridad el mismo presidente había hecho el llamamiento de conformar una OTAN para la amazonia, todo esto constituye un despropósito y un nuevo capítulo ampliado de la “guerra de las drogas”, en que el gran beneficiario es los Estados Unidos, al cual hay que oponerse con la política de Nuestra América como una región de paz y el desmonte de dicha guerra con propuestas de derechos humanos y de cambiar el orden internacional prohibicionista contra las drogas ilícitas.
Se mantiene en el tejido social la barbarie de las masacres y la ilegitimidad del sistema sociopolítico regido por la anomia.
II.
La crisis colombiana y de nuestra América sólo se puede superar a partir de políticas de verdadera transición anticapitalista, de planeación y de anticipo de medidas colectivas y comunes sobre la gran propiedad territorial urbana y rural, la gran minería y los hidrocarburos, la banca y los grandes conglomerados del comercio, la industria, y una rectificación en toda la línea de la política de deuda externa existente, la que en su momento Alfonso López Pumarejo denunció con fina ironía la prosperidad a debe. Entonces, urge realizar una auditoría con apoyo internacional a la deuda externa y una renegociación, con criterios de soberanía nacional y prioridad social, a partir de la moratoria de la misma. Esto es urgente, dado que el pago de la deuda en sus diferentes aspectos se devora y afecta el presupuesto nacional, incluyendo las condiciones sociales de la vida en el país y marca de manera negativa el contexto de la economía.
Los procesos revolucionarios son complejos, enlazados, contradictorios, multiformes. Buscan en la propia materialidad de las multitudes de los y las trabajadoras del pueblo insumiso las formas de lucha: manifestaciones, mítines, bloqueos, paros, movilizaciones agrarias de todo tipo, huelgas sectoriales y regionales, huelgas generales, reivindicativas y políticas, levantamientos e insurrecciones. También procesos legales, electorales, parlamentarios, sindicales, tribunas de prensa, redes sociales y medios de comunicación alternativos, en fin, todo lo que la imaginación despliega en los movimientos en curso.
Durante las definiciones que se van dando en las disputas, se conforman diferentes frentes de lucha con la tendencia a la polarización inevitable, entre la revolución y la contrarrevolución. En los campos de lucha entre clases en los distintos procesos históricos, suelen darse espacios y tiempos de resistencia para las reformas, ese propósito de arrancar y apropiarse de reivindicaciones y derechos largamente aplazados y conculcados. Las reformas pueden ser palancas que potencian el poder de los de abajo, ser momento de transición hacia la reivindicación completa, la liberación económica, social y política, hacia el socialismo internacional. Pueden ser también atarrayas que atrapan los movimientos en lucha desviándolos, cooptándolos, capturándolos, desmovilizándolos.
III.
La derrota de la Tercera Internacional en su política de revolución mundial, su disolución por Stalin y la dirección del partido comunista de la Unión Soviética. La debilidad de las organizaciones en el pensamiento y la acción, las teorías y las praxis, precipitaron el sectarismo, el dogmatismo, la distorsión y la dispersión de las luchas, hasta llegar a condiciones muy frágiles para interpretar la necesidad de reconocer los sujetos políticos decisivos. En la lucha contra el capitalismo y por el socialismo, los feminismos, los ecologismos y los movimientos ancestrales necesitan incorporarse con sus culturas, sus tradiciones con autonomismo y sus praxis civilizatorias [3].
Las revoluciones del siglo XX conocieron el triunfo cambiando el curso de la historia mundial, donde la revolución rusa abrió un período de grandes luchas a escala internacional. La revolución china fue exitosa en muchos aspectos domésticos e internacionales, y todavía tiene mucho que ofrecer en su ambigua y contradictoria existencia. Al igual que la revolución cubana y vietnamita. Afirmar simplemente que estas revoluciones fracasaron constituye un error grave, una negación de la historicidad contundente de estos sueños, sucesos y procesos. Es verdad que estas revoluciones tomaron caminos que cambiaron su curso. El caso de la revolución rusa fue el más dramático y radical en tanto allí, en la Unión Soviética, se desató un proceso contrarrevolucionario sostenido por la burocracia del estado, el partido, el ejército, que desfiguró y traicionó a la revolución.
El período del estalinismo vino a oponerse de distintas formas a la dinámica de la revolución. Tal dinámica estuvo desde el siglo XIX en la fundación de la Primera y Segunda Internacional de los trabajadores, inscrita como una tarea que empezaba en un país o en varios de ellos pero que su horizonte sería la revolución en lo internacional. En La Unión Soviética se fabricó esa distorsión que tergiversó la propuesta de las Internacionales: al socialismo internacional se opuso el socialismo en un solo país; esta fórmula de socialismo en un solo país es la matriz de la desviación del curso de las revoluciones en el mundo. De esta manera se frustró la revolución española (1936), las situaciones revolucionarias generadas en Francia, Italia, Grecia después de la segunda guerra mundial y otros países, la primera revolución china en 1927. Con esta pseudoteoría se distorsionó el curso de las revoluciones de liberación nacional hacia el socialismo. Se encuadró el nacionalismo democrático y revolucionario en estados y gobiernos progresistas, que renunciaron a extender sus dinámicas anticapitalistas y pro-socialistas. O fueron derrocados por golpes de estado e intervenciones de potencias extranjeras.

IV.
Nuestra independencia de España fue una guerra de masas y élites que organizaron un proyecto revolucionario radical, la emancipación de la monarquía y el sistema colonial, una nueva “comunidad imaginaria”, con sus constituciones a cuestas y unos legados indígenas y afroamericanos de rebelión de multitudes por sus derechos, largamente escamoteados. La revolución de independencia quedó inconclusa, recortada y deformada, y su horizonte requiere reconocer que sólo en la unidad continental se podrá completar, con nuevos parámetros de sociedad y cultura, solamente con el socialismo. Ante la barbarie en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo la bandera del socialismo debe ser levantada con mayor decisión, libre de las burocracias y afirmando su irrenunciable vocación democrática [4].
V.
El asunto es aún más profundo porque el revisionismo histórico, con los aparatos ideológicos del Estado y los medios masivos, editoriales, prensa, radio y televisión, redes sociales y comunicaciones electrónicas de todo tipo, refuerzan ese imaginario en las mentalidades. Las universidades retrocedieron en el pensamiento crítico hacia el pensamiento único, a propósito de la celebración de la Revolución Francesa, suplantando con distintas caras y caretas, sus alcances y significados durante 200 años, en el contexto envolvente del neoliberalismo, en pleno auge y chorreando la podredumbre de la barbarie por doquier.
El concepto mismo de revolución lo vaciaron de su significado tradicional de cambio profundo, no sólo en lo inmediato, el acontecimiento, sino en los procesos y estructuras. La revolución está licuada en las disertaciones de eruditos, historiadores y filósofos. François Furet es la figura estelar de esta oleada revisionista y su libro Pensar la Revolución francesa [5] su catecismo. Las revoluciones son una disputa, un gran pleito, y la historia de éstas es radicalmente lo mismo: ¡Una gran controversia y está bien que así sea!

Sucedió también en la Revolución rusa y lo propio con las revoluciones decimonónicas en Europa, siendo la más significativa la emblemática Comuna de París, cuando los proletarios intentaron tomarse el cielo por sorpresa. En América, en el norte y en el sur, en Estados Unidos se complementan dos revoluciones (1777 y 1864) que tenían una contradicción explosiva que requirió una solución como la que impuso el capitalismo impetuoso del norte, la democracia radical de Abraham Lincoln y la Guerra Civil revolucionaria que abolió de raíz el esclavismo como modo de producción y liberó a los afronorteamericanos, haciéndolos parte de los trabajadores de todos los colores. Pero en su grandeza, se dio la paradoja de la permanencia del racismo, ese camaleón asqueroso de las mentalidades arcaicas de la dominación; y el trabajo asalariado al igual que la educación fueron, igualmente espacios para la segregación socio-racial.
Se suele afirmar como un hecho constatable, que la revolución con su modelo clásico, la Revolución Rusa y su extensión, realizada en las revoluciones china, vietnamita y cubana, han desaparecido y han fracasado. Son revoluciones del siglo XX, del pasado, una ruptura con tendencias profundas de la historia del capitalismo.
VI.
Si entendí bien, Enzo Traverso disiente que esto haya sucedido en el siglo XX. Su postura es que la revolución no se proyecta, ni reaparece, ni está al orden del día, como presencia de un pasado tumultuoso que se proyecta a lo más contemporáneo [6]. No propone bucear en los ríos profundos para encontrar las voces antiguas de la tradición y la memoria de las revoluciones.
Se da en el siglo XXI un estallido de revoluciones como La Primavera Árabe, a los que se les atribuye cambios profundos, a los indignados, a los ocupantes de Wall Street y otros movimientos afines. Se deben agregar las grandes movilizaciones de masas, con huelgas inmensas en América, de las mujeres y feministas en Estados Unidos contra el autoritarismo del estado tecnoburocrático, biopolítico y policía, durante el primer gobierno de Donald Trump, y que continúa con su tendencia autoritaria, racista, clasista y patriarcal. De manera especial con los grandes levantamientos en Francia, en que se destacan los chalecos amarillos y las revueltas de los trabajadores contra la ofensiva patronal y policiaca en defensa de sus derechos. Al igual que diversos movimientos huelguísticos en Gran Bretaña y Grecia. En verdad dudamos mucho que las tales revoluciones del siglo XXI tengan este alcance, son rebeliones revolucionarias, pero ninguna, ni siquiera la de la tunecina primavera árabe, alcanzó el radicalismo de las del siglo XX.
Enzo Traverso cuando dice que las revoluciones del siglo XX fracasaron, afirma una verdad a medias, no reconoce lo evidente que fueron las revoluciones triunfantes, exitosas en su programa y en el caso de la rusa su curso devino en un tortuoso proceso de transformación degenerativa que la llevaron a su derrota, bajo la hegemonía de la burocracia.
La revolución debe ser leída en la dialéctica de resistencia- reforma-rebelión-revolución con sus partidos políticos, en que se destaca el Bolchevique y la creación de la Tercera Internacional, estos dos elementos últimos como indispensables. El debate sobre lo inevitable y lo necesario de los partidos, movimientos y una internacional de masas debe reinstalarse en el dominio público de los intelectuales orgánicos, que actúan en los escenarios como mujeres trabajadoras y los trabajadores de toda condición.
VII.
Precisamente una de las causas de la debilidad de las llamadas revoluciones del siglo XXI está en no incorporar los legados del programa que contra el capitalismo y por su superación se han dado. Es decir, el comienzo y desarrollo de las transiciones donde los trabajadores construyeron las revoluciones, desde la Comuna de París y especialmente desde la Revolución de Octubre, con la decisiva elaboración de Carlos Marx, Federico Engels y la legión de continuadores de su herencia en múltiples procesos. También teniendo en cuenta los aportes de otras corrientes como los anarquistas históricos, los cristianos por la liberación, los democráticos republicanos radicales, los feminismos, los ecologismos, los plebeyos urbanos, rurales, y los singulares aportes de los pueblos raizales indígenas y afrodescendientes. Todo esto en el entramado de los internacionalismos de ayer y hoy [7].
En este sentido, la clave del tiempo de las revoluciones consiste en buscar en los ríos profundos, las voces antiguas [8]. El mayor triunfo del neoliberalismo es borrar las tradiciones revolucionarias en gran parte, en la conciencia y la memoria de los trabajadores y las trabajadoras, esos hornos viejos que han mantenido durante varias generaciones vivo un Principio Esperanza [9]. Pero, no ha sido un triunfo definitivo, ya que en últimas las constantes batallas de los explotados y oprimidos van paulatinamente acercándose a las tradiciones, buscando recuperarlas, y empiezan de nuevo a ser leídas y discutidas para la acción. No es la primera vez que el olvido se entronizó con las falsificaciones sobre el pasado, lo hizo el stalinismo y las ideologías del reformismo social demócrata después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.

El escritor indigenista peruano José María Arguedas escribió el título de los ríos profundos, que proponemos recuperarlo como clave, cuya potencia para investigar la historia es iluminadora: los ríos profundos, donde permanecen las voces antiguas. Esto se emparenta con la metáfora de Shakespeare en Hamlet sobre el viejo topo taladrando en los socavones, en las galerías enredadas del subsuelo, con su osadía permanente. Esto le sirve a Carlos Marx como anillo al dedo para señalar que las revoluciones se repliegan, son derrotadas solo para reaparecer después de una paciente y prolongada labor del viejo topo en los laberintos de la historia. Es el principio iluminado de la revolución permanente, abandonado en la definición de la revolución, de su dialéctica: eso es lo que está sucediendo en las llamadas revoluciones del siglo XXI, cuya falta de horizonte hay que descifrar y proponerle un camino radicalmente liberador.
Pues bien, en la revolución del siglo XXI están las voces antiguas, bañándose en los ríos profundos de la memoria y la historia, debemos estar atentos ante la aparición del viejo topo con su osadía. Debe encontrar su aliento en los que lucharon en el pasado, que buscaron su redención ocupando su lugar en el presente. El pasado no resuelve las necesidades y tareas del presente, pero sí ayuda porque interpela, ofrece aprendizaje e inspiración, experiencias en doble vía con los aciertos y errores. Propicia la conciencia como una experiencia del presente que viene del pasado y de su quehacer propio. Por supuesto, el presente tendrá que escribir su propia poesía renunciando a la prosa de los pasados muertos [10].
Hay dos tipos de pasado que a su vez se repelen, a veces se entrelazan: el pasado muerto, el que se constituye en un lastre, el que arrastra los anacronismos insoportables, que dominan las explicaciones y las acciones del presente, las trampean, las mantienen en una especie de bicicleta estática, y el pasado que se proyecta en el presente y el porvenir por su aporte emancipador.
Carlos Marx escribió con rigor y furia sobre las formas que toman las luchas de clases, la organización de la conciencia, el programa para la acción y los objetivos, que se presentan en los periodos revolucionarios, esos tiempos en que los de arriba viven crisis agudas, hasta no poder dominar como antes, y los trabajadores y oprimidos, no quieren vivir como siempre. Estas dos dinámicas encontradas confirman la ruptura de la política de los de abajo, que, con la voluntad de poder, ocupa la escena decisiva de la historia [11]. Por ello hay que saber reconocer estas situaciones revolucionarias.
VIII.
La importancia del campo de la reforma para el marxismo no se agota en la referencia presentada, incorpora el aporte de Antonio Gramsci [12] sobre la reforma moral e intelectual, cuyos objetivos son subvertir en procesos sostenidos, complejos, envolventes, ojalá sistemáticos, una lucha por la cultura, las costumbres morales de nuevo tipo, los imaginarios de un mundo mejor, el esplendor de los deseos. Igual el estado laico, las creencias científicas críticas en el mundo de lo popular, el papel de los pensamientos del intelectual general conformado por la opinión de las gentes del común, que han ido procesando experiencias y formando consciencias vivas, sobre la importancia de desatar las aspiraciones por una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, y que el mundo de la fraternidad, como felicidad imperfecta está en esta tierra.
Hoy en día en que el carácter de la época se mantiene como capitalista e imperialista, de guerras, revoluciones y contrarrevoluciones, el marxismo es de gran utilidad para comprender y orientar a los explotados y oprimidos en las luchas inmediatas, reivindicativas, económicas, espontáneas, conscientes, programáticas y revolucionarias. Como lo es la nueva y rica literatura política sobre las nuevas formas del estado, el capital, la naturaleza, la cultura y la conformación de las nuevas subjetividades.
Las luchas que logran traducirse en un alcance holístico de superación del capitalismo mundo y del sistema imperialista son las que orientan en forma radical, estructural y en movimiento, la acción colectiva de los trabajadores. Son las luchas por los objetivos del programa de transición hacia el socialismo que no es simplemente anticapitalista, sino igualmente feminista y ecologista. Es el camino hacia la superación de la alienación, la satisfacción de las necesidades generadas por la explotación y por la escasez, el lugar pleno de la libertad como realización de lo humano y potencia consciente. Se trata del Ecofeminismo socialista. Estamos de acuerdo con Michael Lowy cuando dice: “La revolución es no solo deseable sino indispensable si queremos salvar la humanidad de la catástrofe ecológica (el calentamiento global) a que nos está llevando el capitalismo. La alternativa es: revolución ecosocialista o extinción” [13].
IX.
La revolución es la más decisiva respuesta a la violencia del sistema de explotación y dominación del capitalismo en el mundo. Busca las libertades plenas y afirma el derecho a la felicidad. La violencia revolucionaria es la última razón ante la barbarie del sistema y por la vida de la humanidad y el planeta tierra.
La metáfora, la violencia es la partera de la historia, conmueve con su lacerante significado. Desafía una conciencia piadosa de la condición humana cual es, la bondad y el entendimiento, al colocar la discordia y la confrontación, la lucha de clases y sus programas, como el camino recorrido desde el suceder histórico de la humanidad.
En verdad, la violencia engloba la vida de las sociedades humanas y de la naturaleza. Desde la ecosofía, la constatación y el análisis del porqué de la fractura metabólica, entre natura y sociedad corrobora con creces, la supremacía de la violencia en la historia natural y social. Las violencias son un asunto de estructuras, procesos, acontecimientos y sujetos con sus voluntades y decisiones. La violencia multidimensional del y en el capitalismo histórico tiene su explicación, en la manera como está organizada, tanto la relación de la sociedad con la natura y al interior mismo de la organización social.

La violencia es ejercida desde los poderes y sus dominios, se desplaza y envuelve a la sociedad en una circularidad en donde los de abajo, los y las trabajadoras actúan en y con la resistencia, que es siempre una conciencia para oponerse a la violencia que se padece. Hay que enfatizar, el que la violencia tiene una causalidad en la economía y sociedad vigente; en sus clases dominantes con sus organizaciones y protagonistas que la representan. Al momento de escribir este análisis el pueblo, la nación y la sociedad palestina padecen la continuidad de una violencia organizada, sistemática, de exterminio constituyendo el laboratorio de terror y de infamia y el avance hacia la solución final.
La violencia de los de abajo, los trabajadores y plebeyos de toda condición transitan un camino labrado por el sistema imperante. Es la única vía, ruta cierta para derrotar, no solo la violencia ocasional, el epifenómeno de las depresiones y las guerras, sino la estructural la que organiza, sustenta y reproduce el sistema.
La revolución no elude, ni minimiza el asunto central de las violencias en la historia y en su propia realización. Por ello proclama que sus objetivos consisten en superarla y hace la autocrítica del uso abusivo de la misma, al convertirla a veces en ejercicio permanente que suplanta la lucha política.

X.
El caso de China es muy rico, complejo, enigmático. Para unos este inmenso país cambió la extraordinaria revolución, por decisiones en la cúpula del partido comunista a favor de un curso de restauración burguesa, creándose un capitalismo burocrático con una nomenclatura del partido y del Estado al mando. Se relativiza hasta opacar la dura lucha de las masas trabajadoras en los logros de la transición que se vive en este país, la derrota del colonialismo, del hambre, del embrutecimiento, de la destrucción de la naturaleza, de las ideologías religiosas reaccionarias, del analfabetismo, de la pobreza, de la miseria, la conquista de la dignidad, las reformas agrarias, el control y propiedad pública y socialista de grandes medios de producción, la destrucción del oprobioso aparato de dominación terrateniente y burguesa. En medio de una intensa lucha de contrarios, de contradicciones de clases, de poder, de programa, de los alcances nacionales e internacionales.
La Revolución china no ha fracasado y su tiempo no se basa en fuerzas domésticas solamente. Su presente y su futuro depende del curso de las luchas internacionales con la revolución contra la barbarie y las guerras, con la amenaza nuclear ondeando como certeza contra la humanidad. Es en los escenarios de la política mundial, con los trabajadores y los pueblos del mundo, donde China encontrará sus definiciones: hacia el socialismo o el capitalismo.
Es en los escenarios asiáticos con los mares oceánicos del Pacífico y en los firmamentos de los cielos, donde se van a dar también, nuevas luchas decisivas, incluyendo de igual manera la suerte también de la República Popular de Corea.

La evaluación histórica de la revolución cubana hay que recordarla de manera constante. Abrió un periodo revolucionario en nuestra América e influyó en las luchas africanas y de otros continentes, un país pequeño realizando una revolución grande.
La Revolución cubana fue el eslabón más débil de la cadena de la dominación Imperial en nuestro continente, pero que en su alcance internacional quedó bloqueada. El internacionalismo de los cubanos ha sido destacado, con el Che Guevara y Fidel Castro a la cabeza, con errores por supuesto. Sin embargo, es verdad que en Nicaragua triunfó la vía armada incluyendo una insurrección con apoyo ampliamente popular, pero es igualmente cierto que fracasó en su consolidación burocrática y burguesa constituyendo una gran frustración. En el caso del Salvador se desvaneció no solo lo realizado, sino el propósito. En la pequeña y heroica Isla antillana de Granada se vivió una tragedia inmensa para la revolución [14].
En Colombia la lucha armada, aunque expresa una larga resistencia de campesinos, rebeldes y revolucionarios, estas organizaciones armadas que levantan la bandera de la revolución están enredadas en la telaraña de la guerra de las drogas. Están bloqueadas por su propia impotencia, divisiones, sectarismos y estreches programática, con el inmenso costo humano que genera mantener está guerra, ante la despiadada ofensiva del Estado, los paramilitares y la contrainsurgencia apoyada por los Estados Unidos [15]. La política de la “Paz Total” se está convirtiendo en una política de continuar con la guerra sin fin.
XI.
El socialismo internacional expresa el internacionalismo lo que a su vez requiere una internacional de los revolucionarios y trabajadores del mundo. Siempre el internacionalismo desde Marx, se orientó en la perspectiva de que las revoluciones son nacionales por su forma, pero internacionales por su contenido. Expresa de manera concertada la economía mundo cada vez más interrelacionada en su devenir desigual y combinado, en sus flujos de apertura y proteccionismo.
El socialismo en un solo país, con la Unión Soviética y su partido como referentes, sin internacional para coordinar la revolución teniendo en cuenta las necesidades de cada país, postraron no solo a los trabajadores sino a la humanidad frente a la crisis histórica de su existencia. Lo que exige construir partidos y una nueva internacional que reagrupe las vanguardias revolucionarias dispersas en el mundo, al igual que las inmensas multitudes de las proletarias y trabajadores de toda condición. Hay que reconocer el papel abnegado de los revolucionarios que militan bajo las banderas de la Cuarta Internacional por mantener viva la tradición y la actualidad del internacionalismo en nuestros tiempos.
Sigue vigente este diagnóstico y la tarea de desarrollar el programa de la revolución mundial, al compás de las crisis capitalistas, la destrucción de la naturaleza, las guerras, las miserias sociales, las revoluciones y las contrarrevoluciones, las oleadas de mujeres, feministas, los jóvenes, los afrodescendientes de todos los países, los raizales e indígenas de todos los pueblos y culturas, las muchedumbres de las migraciones, las diásporas de los condenados de la tierra, los viejos y viejas de todas las sociedades y su dignidad desplegada, los nuevos y antiguos sujetos proletarios. Todos los pacifistas contra las guerras en curso y las que se anuncian, con la amenaza mortífera de lo atómico y nuclear. Los que buscan la salvación en esta tierra y su paraíso como jardín de la humanidad. Los antiautoritarios y demócratas republicanos verdaderos, y los de todos los legados de los pensamientos, las herencias de las luchas, las antorchas de las libertades y los derechos. En fin, todas y todos los que tienen algo que decir, aportar, en el gran alegato, el pleito sustentado por la revolución.


Los artistas que se representan en el Manifiesto para un arte revolucionario [16], redactado por León Trotsky, André Breton y que apoyó Diego Rivera (México, 25 de julio de 1939) cuyo mandato es: la independencia del arte – por la revolución; la revolución – por la liberación definitiva del arte. También los sabedores de lo popular con sus quehaceres culturales colectivos, los protagonistas de memorias vivas, navegantes de ríos profundos, voces antiguas de las memorias. Los científicos que luchan por liberar la sabiduría de las ciencias, de las tiranías de las ganancias, la mercantilización y los negociados de la enfermedad, la muerte y sus guadañas de la guerra.
Se termina bien, con el inspirador verso de Heinrich Heine: “Unir el partido de las flores y los ruiseñores de la revolución”.
Notas
[1] Kai Dirb y Martín J. Sherwin. Prometeo Americano. El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer. Editorial Debate. Bogotá. 2023.
[2] Di Lampedusa, Giuseppe Tomasi. El Gatopardo, Editorial Giangiacomo Feltrinelli. Roma. 1958. (Editorial Verbum. 2018).
[3] Gilly, Adolfo. Historia a contrapelo. Una constelación. Ediciones Era. México. 2006.
[4] Mariátegui José Carlos. La Revolución de la Independencia y la propiedad agraria en 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Editorial Amauta. Lima. 1968. Sánchez Ángel, Ricardo. Hacia la Independencia De la Colonia a la República. Derechos, multitudes y revolución. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, 2024. Los más inteligentes neo-revisionistas de la historiografía sobre nuestra América, como Xavier Guerra, reconocen la revolución de independencia, como revolución política antimonárquica, acotando el significado de este acontecimiento.
Guerra, François-Xavier. La modernidad e independencia. Ensayo sobre revoluciones hispánicas. Editorial MAPFRE Fondo de Cultura Económica. México. 2001.
[5] Furet, François. Pensar la Revolución Francesa. Ediciones Petrel. Barcelona, 1980.
[6] Traverso, Enzo. Revolución. Una historia intelectual. Akal. Madrid. 2022.
[7] Guérin, Daniel. El Anarquismo: de la teoría a la Práctica. Editorial Residua. Bogotá. 2022. Y Olivier Besancenot – Michael Löwy. Afinidades revolucionarias por nuestras estrellas rojas y negras por una solidaridad entre marxistas y libertarios. Ediciones herramienta. Buenos Aires. 2018.
[8] Arguedas, José María. Los ríos profundos. Alfaguara. Perú. 1948.
[9] Bloch Ernst. Principio esperanza. Tres volúmenes. Editorial Trotta. Madrid. 2007.
[10] Benjamín Walter. Filosofía de la historia en Michel Lowy. Aviso de Incendio. una lectura de las tesis “Sobre el concepto de historia” FCE, México.2002.
[11] Engels, Friedrich. y Marx, Carlos. Manifiesto comunista. Plutón ediciones, España; (2021) Marx, C. (1973) La guerra civil en Francia en “Obras escogidas” Editorial Progreso, Volumen II, Moscú; Luxemburgo R. (1976) Reforma y revolución en “Obras escogidas” Editorial Pluma, Bogotá; Trotsky, L. El programa de transición. Editorial Ips, Argentina. 2014.
[12] Gramsci, Antonio. Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. Editorial Siglo XXI, México. 1970.
[13] Mensaje de Michael Lowy a Ricardo Sánchez Ángel a propósito de la primera versión de esta brevísima investigación. 20 de abril de 2025.
[14] La Revolución Granadina, 1979-83, Discursos por Maurice Bishop y Fidel Castro. Pathfinder Press. 1984.
[15] Castro Ruz, Fidel. La Paz en Colombia. Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas. 2009.
[16] Breton A, Trotsky L y Rivera D. Manifiesto Para un Arte Revolucionario Independiente en Trotsky León. Literatura y Revolución Tomo II. P 200, Ruedo Ibérico, Francia. 1969. Michael Löwy. La Estrella de la mañana: surrealismo y marxismo. Editorial el Cielo por salto. Buenos Aires. 2006.