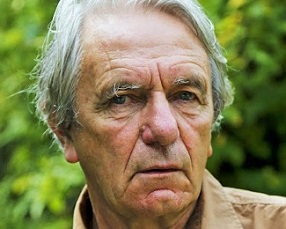
POR JACQUES RANCIÈRE*
El Gobierno francés impuso una ley que la Cámara no había votado y cuya impopularidad es manifiesta. Apoyó las formas más violentas de represión policial. Sugirió que las asociaciones de interés público podrían ver recortadas sus subvenciones si expresaban reservas sobre la acción del gobierno. Emmanuel Macron y su gobierno cruzaron deliberadamente tres líneas rojas, que ni sus antecesores los también conservadores Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy se habían atrevido.
En las últimas semanas, Emmanuel Macron y sus ministros han cruzado a sabiendas tres líneas rojas ante las que se habían detenido sus predecesores. Primero impusieron una ley que la Cámara no había votado y cuya impopularidad era manifiesta. Luego dieron su apoyo incondicional a las formas más violentas de represión policial. Finalmente, en respuesta a las críticas de la Liga de Derechos Humanos, sugirieron que las asociaciones de interés público podrían ver retirados sus subsidios si expresaban reservas sobre la acción del gobierno.

Obviamente, estos tres cruces forman un sistema y nos permiten ver con bastante precisión la naturaleza del poder que nos gobierna a los franceses. La primera fue, por supuesto, llamativa en contraste con la actitud adoptada por Jacques Chirac durante las huelgas de 1995 y Nicolas Sarkozy durante el movimiento contra el primer contrato de trabajo en 2006. Ninguno de los dos tenía una fibra social muy pronunciada. El primero había sido elegido en un programa para reconquistar la derecha y el segundo había anunciado el color al declarar que quería poner a trabajar a Francia.
Sin embargo, ambos sintieron que no era posible aprobar una ley que modificara el mundo del trabajo, lo que fue rechazado masivamente por los propios interesados. Como políticos a la antigua, todavía se sentían en deuda con un sujeto llamado pueblo: un sujeto vivo que no se limitaba al cómputo electoral y cuya voz expresada por el pueblo no podía ser ignorada. La acción sindical, los movimientos de masas en las calles y las reacciones de la opinión pública. Así, en 2006 no se promulgó la ley votada por el Parlamento.
Obviamente, Emmanuel Macron ya no comparte esta ingenuidad. Ya no cree que además del conteo de las papeletas, todavía haya algo como la gente de la que tenga que preocuparse. Marx dijo, con cierta exageración en ese momento, que los Estados y sus líderes eran solo los agentes comerciales del capitalismo internacional. Macron es quizás el primer jefe de Estado de Francia en verificar con exactitud este diagnóstico. Está decidido a aplicar hasta el final el programa del que es responsable: el de la contrarrevolución neoconservadora heredado de la época de la premier británica Margaret Thatcher.

Esta ofensiva se ha dado a sí misma un nombre, el de neoliberalismo, que ha alimentado todo tipo de confusiones y complacencias. Según sus paladines pero también muchos de los que creen combatirlo, esta palabra liberalismo significaría simplemente la aplicación de la ley económica del laissez-faire laissez-passer y tendría como correlato la limitación de los poderes del Estado que se contentaría en adelante con simples tareas de gestión, prescindiendo de cualquier intervención restrictiva en la vida pública. Algunas mentes, que se creen fuertes, añaden que esta libertad de movimiento de mercancías y este liberalismo de un Estado facilitador más que represivo armonizarían armónicamente con las costumbres y el estado de ánimo de los individuos ahora preocupados por sus únicas libertades individuales.
Sin embargo, esta fábula del liberalismo permisivo fue desmentida desde el principio por las cargas de la Policía lanzadas en 1984 por Margaret Thatcher en la Batalla de Orgreave, una batalla que pretendía no sólo forzar el cierre de las minas sino demostrar a los sindicalistas que no tenían poder de persuasión en la organización económica del país. Sin alternativa también significa: ¡cállate! El programa de imposición del capitalismo absoluto no es en modo alguno liberal: es un programa guerrero de destrucción de todo lo que se interponga en el camino de la ley de la ganancia: fábricas, organizaciones obreras, leyes sociales, tradiciones de lucha obrera y democrática.
El Estado reducido a su expresión más simple no es el Estado gestor, es el Estado policial. El caso de Macron y su gobierno es ejemplar en este sentido. No tiene nada que discutir ni con la oposición parlamentaria, ni con las centrales sindicales, ni con los millones de manifestantes. No tiene por qué ser desaprobado por la opinión pública. Le basta con ser obedecido y la única fuerza que le parece necesaria para ello, la única en la que su gobierno puede finalmente confiar, es la que tiene la función propia de obligar a la obediencia, a saber, la fuerza policial.

De ahí el cruce de la segunda línea roja. Los gobiernos de derecha que habían precedido a Macron habían respetado tácita o explícitamente dos reglas: la primera era que la represión policial de las manifestaciones no debía matar; la segunda fue que el gobierno tuvo la culpa cuando la voluntad de imponer su política resultó en la muerte de quienes se le oponían. Era la doble regla a la que se había sometido el gobierno de Jacques Chirac en 1986 tras la muerte de Malik Oussekine, asesinado a golpes por un escuadrón volador durante manifestaciones contra la ley que establecía la selección en la educación superior. No solo se habían disuelto los escuadrones voladores, sino que se había derogado la ley misma.
Esta doctrina es claramente del pasado. Los escuadrones voladores, recreados para sofocar la revuelta de los chalecos amarillos, se utilizaron resueltamente para reprimir a los manifestantes tanto en París como en Sainte-Soline, donde una de las víctimas aún se encuentra entre la vida y la muerte. Y sobre todo, todas las declaraciones de las autoridades coinciden en que ya no hay línea roja: lejos de ser prueba de los desmanes a los que conduce la determinación de defender una reforma impopular, las acciones musculares de las Brigadas de Represión de las Acciones Violentas Motorizadas (BRAV-M) son la legítima defensa del orden republicano, es decir del orden gubernamental que quiere imponer a toda costa esta reforma. Y los que acuden a manifestaciones siempre susceptibles de degenerar son los únicos responsables de los golpes que puedan recibir.

Esta es también la razón por la cual cualquier crítica a la acción de las fuerzas policiales ya no es admisible y el gobierno francés ha creído conveniente cruzar una tercera línea roja al atacar una asociación, la Ligue des droits de l’homme, que sus predecesores en general habían tenido la prudencia de no arremeter de frente porque su propio nombre simboliza una defensa de los principios del Estado de Derecho que se considera vinculante para cualquier gobierno de derecha o de izquierda.
En efecto, los observadores de la Liga se habían tomado la libertad de cuestionar los obstáculos puestos por la Policía para la evacuación de los heridos. Esto bastó para que el Ministro del Interior cuestionara el derecho de esta asociación a recibir subvenciones públicas. Pero esta no es simplemente la reacción del Jefe de Policía ante el interrogatorio de sus subordinados. La Primera Ministra muy socio-liberal ha salpicado el interrogatorio: la reacción de la Liga ante el alcance de la represión policial en Sainte-Soline confirma la actitud antirrepublicana que la había convertido en cómplice del islamismo radical. Después de haber cuestionado la validez de las diversas leyes que restringen la libertad individual que prohibían ciertos tipos de vestimenta o que prohibían cubrirse el rostro en lugares públicos, se sintió conmovida por las disposiciones de la ley “que consolida los principios de la República” que restringen efectivamente la libertad de asociación. En definitiva, el pecado de la Liga como de todos aquellos que se preguntan si la Policía respeta los derechos humanos es no ser un buen republicano.
Nos equivocaríamos al ver en las palabras de la primera ministra Élisabeth Borne un argumento de circunstancia. Son el desenlace lógico de esa llamada filosofía republicana que es la versión intelectual de la revolución neoconservadora cuyo programa económico aplica su gobierno. Los filósofos “republicanos” nos advirtieron desde el principio que los derechos humanos, una vez celebrados en nombre de la lucha contra el totalitarismo, no eran tan buenos. De hecho, sirvieron a la causa del enemigo que amenazaba el “lazo social”: el individualismo democrático de masas que disolvía los grandes valores colectivos en nombre de los particularismos.

Este llamado al universalismo republicano contra los derechos abusivos de las personas encontró rápidamente su objetivo preferido: los franceses de fe musulmana y, en particular, las jóvenes estudiantes de secundaria que reivindicaban el derecho a llevar la cabeza cubierta en la escuela. Frente a ello se desenterró un viejo valor republicano, el laicismo. Esto alguna vez significó que el Estado no debería subsidiar la educación religiosa. Ahora que en realidad lo estaba subvencionando, adquirió un significado completamente nuevo: comenzó a significar la obligación de llevar la cabeza descubierta, un principio que también fue contradicho por jóvenes estudiantes de secundaria con velo y activistas con capuchas, máscaras o pañuelos en la cabeza.
Al mismo tiempo, un intelectual republicano acuñó el término islamoizquierdismo para identificar la defensa de los derechos pisoteados del pueblo palestino con el terrorismo islamista. Se iba a imponer entonces la amalgama entre reivindicación de derechos, radicalismo político, extremismo religioso y terrorismo. A algunos les hubiera gustado en 2006 prohibir, al mismo tiempo que el velo, la expresión de ideas políticas en la escuela. En 2010, en cambio, la prohibición de ocultar el rostro en el espacio público permitió la asimilación de la mujer con burka, la manifestante con velo y la terrorista escondiendo bombas bajo su velo.
Pero son los ministros de Emmanuel Macron los que merecen el crédito de dos avances en la amalgama “republicana”: la gran campaña contra el islamismo de izquierda en la universidad y la “ley para reforzar los principios de la República” que, al amparo de la lucha contra el terrorismo islámico, supedita la autorización de las asociaciones a “contratos republicanos de compromiso” lo suficientemente vagos como para poder volverse en su contra. Es en esta línea recta que caen las amenazas dirigidas a la Liga de los Derechos Humanos.

Algunos pensaron que los rigores de la disciplina “republicana” estaban reservados para las poblaciones musulmanas de origen inmigrante. Hoy parece que están dirigidos mucho más ampliamente a todos aquellos que se oponen al orden republicano tal como lo conciben nuestros líderes. La ideología “republicana” que algunos todavía intentan, a través de diversos malabarismos, asociar con valores universalistas, igualitarios y feministas es solo la ideología oficial del orden policial destinada a asegurar el triunfo del capitalismo absolutizado.
Ahora es el momento de recordar: no hay una sino dos tradiciones republicanas en Francia. Ya en 1848, estaba el período de la república, la de los realistas, y la república democrática y social, aplastada por la primera en las barricadas de junio de 1848, excluida del voto por la ley electoral de 1850 y luego aplastada nuevamente por la fuerza en diciembre 1851. En 1871, fue la República de Versalles la que a su vez ahogó en sangre a la república obrera de la Comuna. Macron, sus ministros y sus ideólogos probablemente no tengan intenciones asesinas. Pero claramente eligieron su república.
*Filósofo, profesor emérito de la Universidad de París VIII.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
